Investigación arbitrada
Actualidad y perspectivas de la educación técnica y de la fuerza de trabajo latinoamericana
Current issues and future projection of work education and latin american work force
Actualidad y perspectivas de la educación técnica y de la fuerza de trabajo latinoamericana
Educere, vol. 23, núm. 74, 2019
Universidad de los Andes
Recepción: 12 Diciembre 2019
Aprobación: 27 Febrero 2019
Resumen: Introducimos al lector mediante un esbozo histórico del último tercio del Siglo XX. De ahí pasamos a problematizar la articulación los factores que determinan el proceso. Esto lo retomamos para contextualizarlo en el marco de la nueva (no tanto) división internacional del trabajo. Seguimos el proceso de problematización como hilo conductor del trabajo para exponer el asunto de las inercias en la planeación de la educación tecnológica, ante los ajustes estructurales recurrentes dictados por la tendencia neoliberal. Ello nos permite, analizar la situación del mercado de trabajo, ante la perspectiva de los planes nacionales de desarrollo (en México); así como conocer las políticas de planeación en el marco de dichos ajustes. Finalmente, arriesgamos una hipótesis sobre el futuro de la fuerza de trabajo en el contexto analizado y presentamos algunas conclusiones derivadas dela investigación.
Palabras clave: nueva división internacional del trabajo, planeación de la educación, ajuste estructural, empleo.
Abstract: We introduce the reader through a historical sketch of the last third of the 20th century. From there we turn to the problematic of the articulation of the factors that determine the process. This is for the context of the new international division of labor. We follow the process of problematization as the guiding thread of the work to expose the issue of inertia in the planning of technological education, before the recurrent adjustments dictated by the neoliberal trend. ftis allows us to analyze the situation of the labor market, considering the perspective of the national development plans (in Mexico); As well as knowing the planning policies in the framework of these adjustments. Finally, we risk a hypothesis about the future of the workforce in the analyzed context and present some conclusions derived from the research
Keywords: new international division of labor, education planning, structural adjustment, employment.
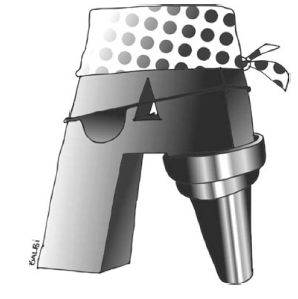
Introduccion
Las decisiones tomadas por la Organización de Estados Occidentales para el Desarrollo Económico (OCDE) desde los años 70 del presente milenio, supusieron la adopción de una política de crecimiento que incluyó la aceptación del riesgo socio-político del fenómeno del desempleo. Así, pese a ser esta medida un riesgo de estabilidad política casi para cualquier país, en las naciones comprendidas por ésta, dicho fenómeno se ha sorteado más o menos con éxito gracias al potencial de su riqueza y a las políticas sociales “benefactoras” emanadas de los Estados Nacionales y a las dinámicas de las organizaciones de trabajadores.
Las medidas tomadas en esos países fueron en parte decididas por los cambios ocurridos en el modo de producción y en las tendencias hacia la apertura comercial. Ahora bien, en el caso latinoamericano, estas políticas se han ido adoptando por la fuerte incidencia de las economías mayormente desarrolladas. El problema y la diferencia fundamental que provoca sendos efectos en Latinoamérica es que, en ésta, no existe ni ha existido, una base equiparable de riqueza que permita a las economías resistir una política de crecimiento con desempleo. En adición, la mayoría de estos países están pasando por la etapa del fin del Estado Benefactor (benefactor a lo autoritario y patrimonial), de cuyos residuos surge un estado más “liberal” en lo económico, pero más anacrónico en lo político, que impacta brutalmente en el presente y en el destino de la fuerza de trabajo latinoamericana.
Si en los países de la OCDE se inicia prácticamente un fenómeno de exclusión de la fuerza de trabajo, no se puede decir lo mismo de Latinoamérica, en donde por su atraso económico y por su papel en el eslabón de la economía mundial, siempre ha existido, en la gran mayoría de los países, el fenómeno mencionado. En respuesta, estos grandes conglomerados de trabajadores excluidos, se refugiaron en la actividad llamada “informal” por los economistas. Sin embargo, a la vez que el número de los desocupados se ensancha, el espacio de sobrevivencia en el sector informal se estrecha, haciendo más difícil la situación para este sector en busca de trabajo.
Si lo anterior era un problema para los países latinoamericanos anterior a la presente crisis, hoy se constituye cada vez más en un problema estructural difícil de frenar. Es en este punto precisamente que las políticas de formación formal e informal para el trabajo están obligadas a cambiar el rumbo o perecer como instituciones de educación para el trabajo. Por decirlo paradójicamente, deberán planear las políticas educacionales en el renglón, hacia una especie de educación para el no trabajo, para el desempleo.
Sobre estos y otros problemas se ahondará en el trabajo
Puede decirse que uno de los mayores problemas para la formación del personal técnico para la industria, el comercio y los servicios, ha residido en la mayor o menor vinculación con las mismas actividades productivas, lo que nos lleva a revisar la relación entre oferta y demanda ocupacional en la industria y los programas de capacitación y educación técnica, por medio de investigaciones que relacionen los diversos factores que han creado un aparente desfase permanente entre planes y programas de capacitación y de estudio de escuelas técnicas, con los actualmente veloces cambios en los procesos productivos. Hecho que ha sucitado el interés de los diversos actores sociales involucrados en el problema: las autoridades que regulan la producción, el sector educativo y los empresarios, quienes tendrán que contemplar, de forma actualizada, las políticas dictadas por los países más industrializados del orbe, en materia del papel que deberán desempeñar los países en desarrollo, en la nueva división internacional del trabajo, es decir, en las nuevas relaciones internacionales como relaciones económicas (más que como relaciones políticas). De ello depende el establecimiento de las políticas nacionales, así como las estatales y municipales de desarrollo económico.
Para terminar este apartado es necesario aclarar lo siguiente. Se ha hecho mención sobre el problema de la carencia de mano de obra calificada para la industria y los servicios, desde que arranca en México la política de industrialización por sustitución de importaciones como vehículo del desarrollo. Sin embargo, manejamos el concepto de educación técnica y el de capacitación para el trabajo casi como sinónimos, pero existe una distinción que es elemental en términos analíticos e institucionales. En México -por ejemplo-, una vez asumida la creencia de un grave faltante de fuerza de trabajo capacitada, en el sistema educativo se tomó conciencia de la necesidad de cambios en los programas educativos, así surgió la modalidad educativa que hasta estos días se denomina Capacitación para el Trabajo; por otra parte, éste mismo concepto lo utilizan tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, como sus similares de las distintas entidades federativas para convocar a cursos de capacitación de los trabajadores, así como los empresarios, quienes por ley, actualmente deben de capacitar dentro de la empresa a sus trabajadores.
La problemática
El trabajo se ubica en el marco del interés propio de diversos organismos internacionales y nacionales por promover la vinculación entre estas dos áreas. Este estrechamiento ha resultado crucial sobre todo en los últimos años. Una muestra de ello es la reciente creación de la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl y su similar de Ecatepec, (ambas en el Estado de México). También con anterioridad, la creación del propio Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Entre ellos el Conalep y muchas otras modalidades educativas técnicas de carácter terminal, es decir, que no puede con el certificado obtenido, acceder al nivel siguiente de estudios) y dependientes del Sistema Nacional de Educación Tecnológica). Dicha creación fue –entre otros factores–, resultado de la permanente demanda de mano de obra calificada por parte de los sectores económicos (industria, comercio y servicios) del país. No obstante, la carencia –es un hecho–, es una demanda permanente en todos los países.
En el contexto latinoamericano esta inquietud se manifiesta en los esfuerzos hechos por la Organización de Estados Americanos OEA, mediante su Proyecto Multinacional de educación para el trabajo (1989). En el mismo sentido, se suman los planteamientos realizados por la Centro de Estudios Para América Latina (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) contenidos en su documento Educación y Conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad, donde se plantea la necesidad de …”concebir, diseñar y desarrollar la educación en función de las exigencias contemporáneas de la producción y el trabajo, sin reducir la esfera formativa de la sociedad a contenidos puramente instrumentales” (CEPAL-UNESCO, 1992, 127).
A su vez, el campo de la educación y el trabajo ha recibido atención por diversos centros de investigación en América Latina (DIE, CIDE-Chile, CEE-México, CREFAL, CEDEFT) y, particularmente, la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo con sede en Argentina.
En México no es abundante la literatura sobre el binomio educación y trabajo, pero en los últimos años ha cobrado un mayor interés (p. e.) Bracho y Padua a finales de 1993 –en una investigación en proceso– detectaron en resultados preliminares, por un lado, una fuerte demanda por personal con formación tecnológica, así como necesidades de capacitación detectadas en la industria manufacturera (independientemente de su tamaño).
Por otro lado –los autores señalan–, la educación tecnológica media parece otorgar beneficios importantes en el trabajo, cuando menos en la forma de inserción laboral de los egresados (Estados del Conocimiento No 25 Educación y Trabajo, Fascículo 2, p. 102, 1993).
Un elemento más a considerar –y que es de la mayor importancia–, son los estudios evaluadores de los impactos generados por la proliferación de nuevas modalidades educativas técnicas en la población estudiantil y en el mercado del empleo. Estudios que sirven de base a la planificación. Este asunto ha sido ampliamente discutido por especialistas en la materia, cuyas discusiones se consignan en la Revista Perspectivas de la Educación que edita la UNESCO; y en la Revista Internacional del Trabajo de la OIT y en los órganos de las instituciones señaladas más arriba. En ellas pueden verse los giros que ha dado la orientación de la educación técnica y la formación y/o capacitación para, y en el trabajo. También puede observarse que en dicha literatura ambas (la Educación Técnica y la capacitación o formación), se manejan en ocasiones como sinónimos. Pero existe una distinción tanto de contenido, como de dependencia institucional.
La educación técnica formal es generalmente impartida por el Sistema Educativo Nacional (SEP); por organismos autónomos (Conalep) y por instituciones privadas. Educación para el trabajo (impartida en la escuela). La diferencia en la concepción ha sido ya establecida:
La función principal del sistema escolar formal es la de facilitar y favorecer los ajustes y cambios que se producen en el ambiente global de las personas, mediante los cuales pueden transformarse en agentes activos. Las funciones del sistema de capacitación (formación), por otra parte, son favorecer y facilitar los ajustes al mundo del trabajo y a tareas y a empleos particulares. (Padua: 1984:32).
Esta problemática más o menos permanente entre los sistemas educativos y los productivos se complejizan y se complican en términos de su comprensión y de sus planteamientos propositivos en términos de soluciones, toda vez que desde los años setenta hubo cambios significativos en el modo de producción. Por un lado, se producen paros de algunos sistemas de producción en países desarrollados generando desempleo en éstos pero garantizando una mayor ganancia empresarial, al trasladar los procesos productivos, ya de por si simplificados a países en desarrollo o subdesarrollados, en donde la mano de obra es aproximadamente un 160% más barata.
Pero estos cambios en el modo de producción y las tecnologías de punta desarrolladas por la investigación científico-tecnológica obligaron a la adopción de un modelo de crecimiento con desempleo. Es la llamada tercera revolución industrial en la que la máquina sustituye a un gran número de personas, las que pasan a engrosar el número de desempleados. Estos desocupados de los países desarrollados pueden sobrevivir con cierta dignidad por la protección social de sus estados nacionales, pero paulatinamente aparecen los recortes de dichas subvenciones y pauperizando paulatinamente sus niveles de vida.
En Latinoamérica no se podría decir que el fenómeno de la exclusión es de reciente aparición, sus niveles de pobreza prueban que la exclusión es un problema estructural añejo, por ejemplo, sólo por mencionar un grupo social identificado con el concepto de Indígenas. Pero ahora la situación se agrava por varios factores: la sobrepoblación, el desempleo, el crecimiento de la economía informal y la reducción paulatina de la ya de por sí defectuosa protección social de Estados Benefactores “autoritarios” y antidemocráticos. Este es el contexto en el que analizamos el futuro de la educación técnica y el de la fuerza de trabajo latinoamericanas.
La nueva division social e internacional del trabajo
Algunos autores proponen un punto clave para explicar el desempleo. El cual consiste en entender que, por conveniencia, las grandes empresas de los países desarrollados han decidido parar el proceso productivo en sus naciones, para impulsarlo en países atrasados que ofrezcan incentivos a la inversión y abundante mano de obra barata. Esta reubicación de los procesos productivos a nivel mundial desemboca en una nueva división internacional del trabajo.
Es bajo este nuevo esquema que las naciones semi-industrializadas reviven su utopía de desarrollo y se han aprestado ya, como en el caso de México, a impulsar un proceso de reconversión industrial para la modernización del sector. Lo que en definitiva incidirá en las políticas sexenales, federales y estatales, así como municipales de la educación técnica y la capacitación de la fuerza de trabajo, para atender las demandas de los distintos sectores económicos en México (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).
Para 1977 la gerencia de las grandes empresas se enfrentaba a tres problemas sustanciales:
- 1. La posibilidad del término del inusitado crecimiento rápido de la posguerra,
- 2. La posibilidad del cierre de la era de colaboración política y económica a nivel mundial
- 3. El surgimiento de guerras comerciales como una posibilidad.
A la vista de estos problemas, se realizaron cambios en el modelo vigente de entonces. La modificación más significativa del modelo para una nueva era económica se planteó como el paso de:
un crecimiento orientado hacia el consumo, típico de la etapa de posguerra, hacia un modelo que recuerda a los países del bloque comunista, con especial atención a la mejora y ampliación de las bases económicas (...) esta transición podría llevarse a cabo, por una parte, con una reducción del poder adquisitivo real de los salarios, junto con un crecimiento limitado del nivel de vida. (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).
Lo anterior aunado a mantener un desempleo visiblemente más alto a lo acostumbrado en la posguerra, pero inferior al máximo alcanzado en la segunda parte de los años 70. Para 1975 se encontraban como desempleados –en los registros oficiales– del total de la OCDE, unas 15 millones de personas.
En un número cada vez mayor de ramas industriales de los países más industrializados de Occidente se anuncian reducciones en la producción, excedentes de capacidad, reducciones en la jornada de trabajo y despidos masivos (...) debido a que la producción de los centros industriales tradicionales de estos países va perdiendo competitividad de forma creciente en el mercado mundial. Con la transición de los componentes electromecánicos a los electrónicos en la industria electrotécnica, se ha desatado una ola de racionalización y automatización que amenaza a muchos trabajadores con la pérdida de su puesto de trabajo o con la devaluación de su cualificación profesional. (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).
Esto ha llevado a una disminución de la inversión interna y un aumento en la inversión exterior de los países industrializados orientados a transferir la capacidad productiva a otros países industrializados o, a otros en vías de desarrollo, lo cual seguramente incidirá en los procesos productivos de estas economías, pues:
La prioridad de las inversiones destinadas a la racionalización del trabajo sobre las inversionesde renovación y ampliación en países industrializados de Occidente, significa unamayor <<movilidad>> para los trabajadores. Estos tienen que intentar encontrar en el mercadode trabajo un nuevo empleo para el cual carecen de la necesaria formación, de modoque, en general se ven obligados a ceder su fuerza de trabajo en peores condiciones, como<<no cualificados>> o <<aprendices>> (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).
Hasta aquí podemos rescatar la importancia que tiene para la explicación del fenómeno del mercado de trabajo en su relación con la educación técnica y con la capacitación dada por las secretarías del trabajo, debido a que los programas de ésta deberían tomar en cuenta, no solo las necesidades inmediatas de mano de obra calificada para los sectores económicos locales sino prever, conociendo las políticas mundiales de los procesos productivos en el marco de esta nueva división internacional del trabajo, las nuevas necesidades de calificación para optimizar los programas en materia.
En ese orden de ideas, en adelante, el sentido y utilidad de las formaciones profesionales resultarán cada vez más dudosas, por lo cual no es de extrañar que las empresas mismas recorten cada vez más sus programas de formación industrial. Nos enfrentamos a un serio problema: la dificultad del análisis en términos de la prueba de la eficiencia de los programas oficiales y privados de educación técnica, por la obligada <movilidad> de la fuerza de trabajo. Y con respecto a esto, los trabajadores enfrentan un problema más difícil:
Un número cada vez mayor de trabajadores se encuentran sometidos a una presión creciente para intentar mantener el valor de su fuerza de trabajo por medio de una adaptación inmediata, bajo una fuerte tensión psíquica, a los cambios rápidos y totalmente imprevisibles, en la exigencia del mercado de trabajo. (Fröbel, Heinrchs y Kreye: 1980).
En México además de los problemas señalados, no obstante que desde los años ochenta las modalidades de educación técnica se multiplicaron para lograr un incremento que pudiera cubrir en lo posible el faltante argumentado por el sector productivo, más que una prioritaria tarea de recalificación de la mano de obra ocupada, en nuestro país se debe empezar por una capacitación elemental y concomitantemente luchar por lograr un equilibrio, tanto en la oferta de egresados de escuelas técnicas y la oferta de empleo, como por lograr una mejor adecuación entre el perfil del egresado y las necesidades de las empresas.
En la nueva división internacional del trabajo, las grandes empresas han decidido parar la producción en los países altamente industrializados para trasladarla a países en vías de industrialización, por las ventajas anteriormente mencionadas. Así resuelven el problema del pago de altos salarios de los trabajadores de los países centrales, sustituyéndolos por los de países en desarrollo, pudiendo de esa forma enfrentar la competencia internacional. No obstante, esta producción está orientada al mercado mundial (como el caso de las maquiladoras). La mayoría de los productos se exportan a países desarrollados, donde existe un alto poder de consumo. En apariencia los países como México se benefician de la inversión externa y ésta ofrece empleos a trabajadores nacionales. No obstante, los beneficios de la generación de alta plusvalía por esta mano de obra, se van a los países de las firmas establecidas en nuestro país. Y si bien en torno a dichas empresas, algunas veces se desarrollan medianas y pequeñas industrias generando empleos, esta oferta es rápidamente cubierta por el gran nivel de desempleo abierto y subempleo en el país, lo que abarata grandemente el precio de la mano de obra, que es un aliciente para la inversión y el crecimiento económico.
En países como México, el número de personas en paro y /o subempleo son grandes masas de la población y alcanza varios millones de personas. Esto implica hoy en día una fuerza de trabajo inagotable que a tenido que volcarse al empleo informal: ya sea en la producción domiciliaria o en el comercio ambulante.
Si esto es válido, se puede entender por qué las políticas de desarrollo económico en el país son decididas en mucho a partir de las decisiones tomadas por organismos como la OCDE. Decisiones drásticas incluso para los trabajadores de esos países, ya que ingresan a las filas del desempleo al parar la producción y trasladarla a otros países como último recurso para enfrentar la competencia del mercado mundial.
Lo anterior no quiere decir que no tomamos en cuenta el factor de innovación tecnológica como incidente en los procesos productivos para elevar la competitividad, pero consideramos de más peso la abundancia de mano de obra barata sobre todo para la inversión externa en algunas ramas de la producción. De forma contraria, sería inconcebible la posibilidad del traslado de los procesos productivos a países como el México.
Con esas bases, a continuación, se presenta la problemática de la formación y la educación tecnológica en perspectiva.
El peligro de las inercias en la planeación
En México, el doble impulso de la presión social de exigencias económicas a menudo sobreestimadas, una explosión escolar acelerada deposita en el mercado del empleo, mano de obra instruida (aunque a menudo mal formada)). El proceso ha sido un pasaje más o menos rápido de un estado de falta de recursos a un estado de sobreoferta, aspecto grave y duradero, porque las necesidades, que han alcanzado su ritmo normal, son escasas en relación con las necesidades iniciales, la dinámica del sistema escolar es difícil de frenar y la demanda social sigue siendo estimulada por la visión que tienen los individuos por la situación anterior (el período de escasez). Esta situación de abundancia de la oferta de mano de obra instruida disimula con frecuencia una calidad insuficiente, graves distorsiones entre niveles y tipos de enseñanza y verdadera carencia en las categorías de mano de obra estratégicas.
Sin embargo, no basta con crear técnicos profesionales para crear los empleos correspondientes, pues de esta manera se va hacia la formación mediocre de desempleados que cuestan caro. Muchos de estos son rechazados del empleo en los que a su mediocridad se llama inadecuación para el trabajo.
En ese sentido la educación técnica debe “poner su barba a remojar” pues en el informe del Banco Mundial mencionado en materia de formación para el trabajo, las políticas de apoyo del organismo, tienden a un retorno a fortalecer la educación básica en vez de una educación más especializada para el trabajo. Aquí se piensa que esto ocurre a partir de los cambios en los procesos productivos hacia su simplificación, la que condujo a la proliferación de fábricas para el mercado mundial (maquiladoras), cuyos procesos de producción han sido simplificados, por lo cual no requieren de personal con alta capacitación.
Hasta este momento no se tiene aquí información sobre un cambio en las políticas de formación en los últimos años, pero es también significativo con respecto al futuro de las escuelas técnicas, que para fines de 1994 el organismo concedió a México un crédito por 265 mdd:
...el cual se canalizará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la puesta en operación de un programa para capacitar a obreros desplazados de las industrias afectadas por la apertura y la menor actividad económica.
Finalmente, las condiciones socio económicas y políticas presentes a partir de la crisis post devaluatoria hacen necesario el estudio de estos fenómenos a la luz de las nuevas circunstancias, así como el planteamiento de soluciones que contribuyan a responder a necesidades que hoy en día se manifiestan con mayor agudeza y cuya solución no se vislumbra en el corto ni en el mediano plazo.
Problemas de la planificacion ante los ajustes estructurales
Ahora bien, la discusión sobre la planificación se ha centrado en si ésta debe estar determinada y orientada por la oferta (la que ofrece el sistema escolar formal a población en edad escolar demandante) o, por la demanda, (basada en las necesidades específicas de las empresas). Por ejemplo, en el informe del Banco Mundial de 1991 se recomendaba esta última forma, aunada a una vuelta al apoyo de la educación básica (no especializada sino más general), porque se había detectado mayor capacidad de adecuación a los cambios tecnológicos por parte de aquellos trabajadores egresados de educación general. Sin embargo, recordemos que en los ochenta -por lo menos en México- la tendencia fue a la inversa.
Todos los planteamientos hechos sumados a la actual crisis –que ha recrudecido el ajuste estructural–, masificando peligrosamente el desempleo hacen de vital importancia repensar en serio acerca de una planificación más racional. De ahí que nos tengamos que hace la siguiente pregunta: ¿Cuál es el futuro de la planificación en materia de profesionales técnicos y de la educación media terminal en México?, si lo que está en cuestión es poder dar respuesta, por una parte, a las necesidades (demanda) de mano de obra por parte de los sectores económicos; por otra, dar respuesta a las necesidades de la población (de 15 a 19 años y más), por una educación que los prepare para enfrentar el desempleo.
Diversos estudios han señalado y trabajan sobre este problema, difundiendo la necesidad de formar para el autoempleo, para la sobrevivencia. Los sujetos objeto de estudio son las grandes masas de población marginada. Esta población cuando mucho alcanza algunos años de primaria y, a veces ésta terminada, y un gran número de analfabetas, que posteriormente al proceso alfabetizador requieren capacitación mínima –ya no para aspirar al empleo formal–, sino para tener elementos de auto sobrevivencia. Puede decirse que este no es el caso de la Población de 15 a 19 que logró ingresar a las modalidades educativas técnicas terminales, que además enfrentan por motivos que deben investigarse más, la deserción, ya que mínimamente tuvo preparación media básica (secundaria). No obstante, por la actual recesión y el fuerte desempleo (medidas adoptadas para el ajuste), le será más difícil ingresar al mercado del empleo, por lo que las instituciones en cuestión deberán trabajar en una especie de reconversión de sus programas, en lo que parece ser una reorientación a educación más general que técnico-especializada, mientras se vislumbra qué empresas soportarán el fuerte ajuste estructural y se redefinan cuáles de ellas requieran qué tipo de calificaciones.
El proceso de globalización ha llevado a la disminución de la inversión interna y a un aumento en la inversión exterior de los países industrializados orientados a transferir la capacidad productiva a otros países industrializados o, a otros en vías de desarrollo, lo cual seguramente incidirá en los procesos productivos de estas economías, pues la prioridad de las inversiones destinadas a la racionalización del trabajo sobre las inversiones de renovación y ampliación en países como México, significa una mayor movilidad (no ascendente) para los trabajadores.
El mercado de trabajo en la perspectiva del plan nacional de desarrollo en mexico, en el industrialismo tardío
Actualmente existe preocupación en el medio del área de estudio sobre educación y trabajo, acerca de los alcances reales del impacto que pueda tener el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. Es decir, cómo la competencia laboral puede convertirse en el eje de los procesos de capacitación necesarios para el desempeño de una función laboral como lo pretende el PND, ante una realidad tan cambiante como la actual –sin olvidar el presente ajuste–. Antes de iniciar este proceso de certificación parece razonable resolver el problema del tipo de capacitación frente a un espectro desconocido hasta ahora de la magnitud del desempleo formal. Al que no sólo se enfrentarán los desertores de la educación media superior tecnológico terminal o no, sino los propios graduados.
Ante este desolador panorama, proponemos realizar encuestas adicionales para presentar a su vez propuestas sobre uno o varios tipos de capacitación para el autoempleo.
Entendemos que este último planteamiento no es un área prioritaria de los objetivos de la formación, pero a nivel de la planeación global de las políticas educativas, tiene que ver en relación a la inversión en educación con respecto a aquellos que desertan, no basta con que un Consejo de Normalización y Certificación de las Competencias les otorgue un comprobante de sus capacidades (ya que no obtendría el diploma de Técnico Profesional), si consideramos que el Conalep pretendía ubicarlo en el mercado de trabajo, el cual insistimos, se encuentra inéditamente contraído y en vías de contraerse aun más. Con todo esto queremos decir, que deben buscarse mecanismos de formación ad hoc en épocas de ajuste.
Politicas de formacion en el marco de los ajustes
Las ideas aquí vertidas son tomadas y recreadas para el caso mexicano, a partir de un estudio realizado por Robert E. B. Lucas, quien desarrolló una investigación para el servicio de políticas de capacitación y de desarrollo de programas de formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que analizó las repercusiones del ajuste estructural en las políticas de formación.
Según el estudio, en la actualidad las tecnologías de punta son cada vez más complejas, por lo que la abundancia de mano de obra de un país es un indicador débil de las ventajas de un país en este renglón, porque los perfiles profesionales de la fuerza de trabajo (FT) ha crecido como factor de competitividad en costos. Aunado a esto, después de un período de liberalización de la economía, es natural un consiguiente ajuste estructural. En eso estaba México, cuando la devaluación elevó al 100% (por así decirlo), las necesidades y peso del ajuste dificultándolo al máximo al tratar de hacer frente a la relación de intercambio. Con lo que el país se ve obligado a reducir la demanda de determinadas profesiones, a la vez que debe acrecentar otras.
En países como el nuestro ha sido una constante que la liberalización del comercio reduzca la protección efectiva de la que antes se beneficiaban las empresas de mayor tamaño y con mayor densidad de capital al tiempo que se apoya a la micro-empresa. Pero estas por lo general dan muy poca formación institucional. Además, normalmente presentan problemas financieros que las obligan a invertir menos de lo conveniente, incluso en la formación en el trabajo.
Por otra parte, ya que la acción gubernamental es determinante en el ajuste, la acción correctora de éste, debe trabajar conjuntamente con el sector productivo, porque si bien el Estado puede poseer información más fiel por ser el encargado de la estrategia global, tal vez sean ellos quienes conozcan mejor el futuro necesario de las calificaciones; pero no es convincente que el sector público tenga una visión más clara del futuro de tal o cual industria que los empresarios de tal o cual sector. De ahí que el sector público debería divulgar más la información sobre las calificaciones.
Esto nos remite al problema de la credibilidad en la información. En México es difícil confiar en los sistemas de información públicos toda vez que en general pasamos por una crisis de credibilidad en todo lo que hace el sector público. Por ello al pasar actualmente el país por una época de ajuste estructural inédita, es obvio que presenciemos un gran déficit de formación si los trabajadores e incluso los empleadores, no entienden claramente la magnitud de los riesgos aparejados, o si tienen una excesiva aversión al riesgo. Paradójicamente, a la vez el que el proceso de ajuste se sostenga, depende en gran medida, de que haya un readiestramiento adecuado. Si esto no ocurre, la transición a los nuevos puestos de trabajo se retrasa, agravándose el desempleo y disminuyendo el crecimiento de exportaciones recientemente competitivas, llevando a la baja, por tanto, la generación de ingresos en divisas, agravando la crisis y prolongando la etapa de ajuste.
Por su parte, la flexibilidad del mercado de trabajo tiene fuertes repercusiones sobre el tamaño, naturaleza y contexto de la formación dada durante el ajuste. El número de trabajadores que pierden su puesto depende de la flexibilidad de los patrones en las actividades amenazadas en descender. En sentido contrario, el índice de colocación en nuevos puestos de trabajo se determina mayormente, por las capacidades de las empresas con reciente actividad competitiva para generar empleo con rapidez:
Estos factores inciden en la necesidad de capacitar a personas desempleadas o ya colocadas, en las señales salariales de escasez de personal calificado que reciban los posibles candidatos a formación y las autoridades públicas, e incluso en la pervivencia de la demanda existente de trabajadores con determinadas calificaciones. Tanto para la creación de empleo como para la formación, es preciso considerar atentamente una serie de acciones y reformas de la acción pública, así como el contexto concreto en que hayan de implantarse.
El presente y el futuro de la fuerza de trabajo
Es obvio que el ajuste estructural obedece a efectos del nuevo modelo económico mundial y a la herencia de la deuda externa, que ya es un problema estructural en nuestro país, un problema “transhistórico”. En adición negativa, una de las recomendaciones del ajuste por las entidades financieras internacionales implica, una reforma del Estado que se oriente a un perfil más democrático, pero las oligarquías de viejo cuño se oponen “con todo” a dicho cambio, porque para ellos significa la pérdida de algo que auto conciben como factor patrimonial. El ajuste en sí mismo se desprende de los acuerdos en los tiempos y en las formas de los pagos, tanto del adeudo llamado “principal”, como el pago de los “servicios” o intereses a tasas que fluctúan según los mercados internacionales del dinero y las políticas dictadas en materia, por los organismos financieros internacionales.
De lo anterior se desprende que el ajuste se pacta –para poder cumplir con los altos costos del servicio–, sobre un alto costo social. En principio la adopción del modelo decidido desde los años 70 por los países miembros de la OCDE: crecimiento con desempleo. La diferencia en la aplicación del modelo es que aquellos países por su alto nivel de desarrollo, pudieron durante buen tiempo continuar con políticas de atención social como son: la salud, la educación, el seguro del desempleo y sin un problema de sobrepoblación, como el que nosotros padecemos.
En ese contexto, el modelo de “crecimiento” adoptado se transforma en un modelo excluyente para grandes masas de la población. La exclusión no ha sido en nuestros países un proceso ni nuevo, ni sutil ni paulatino sino brusco y en el caso mexicano con fuertes dosis de cinismo oficial, el que en el discurso todavía pretende hacer creer, aquello que sólo los economistas acríticos pueden pensar, que el aumento del PIB nos llevará de la mano al primer mundo. El aumento de este indicador sólo alcanza a explicar, que sectores de la producción y la distribución y circulación de mercancías han obtenido mayores ganancias.
El mundo actual económico y político es ahora dominado por las grandes corporaciones, las que han socavado en gran medida las soberanías de los países. En la nueva división internacional del trabajo, pueblos enteros caminan hacia su pauperización creciente y el destino de la fuerza de trabajo de países no pertenecientes a los llamados países ricos, está condenada (como parte del proceso de exclusión), a la inseguridad e incertidumbre con respecto a ocupar un puesto de trabajo. La sociedad mundial camina hacia atrás. Hoy en día es impensable que alguien se ocupe de temas como la enajenación del trabajo o el misérrimo salario por trabajos agotadores. El mensaje es: da gracias que tienes un trabajo, cuídalo, otros no lo tienen.
A manera de conclusión
Se ha hablado de la necesidad de tomar en cuenta las políticas mundiales en materia de formación, se deben revisar experiencias exitosas en países con características similares al nuestro (el caso de los países asiáticos, p.e) y la necesidad de una mayor vinculación entre el sector gubernamental y los sectores económicos. Porque puede decirse que uno de los mayores problemas para la formación del personal técnico para la industria, el comercio y los servicios, ha residido en la mayor o menor vinculación del Sistema de Educación Tecnológica con las actividades productivas mismas, lo que conduce a revisar la relación entre oferta y demanda ocupacional en la industria y los programas de educación técnica, por medio de investigaciones que relacionen los diversos factores que han creado un aparente desfase, casi permanente entre planes y programas de capacitación y de estudio de escuelas técnicas, por los actualmente veloces cambios en los procesos productivos. Esto ha provocado el interés de los diversos actores sociales involucrados en el problema: las autoridades que regulan la producción, el sistema educativo y los empresarios, quienes tendrán que contemplar de forma actualizada,las políticas dictadas por los organismos internacionales en materia de política económica (como la OCDE; el Banco Mundial y otros).
Se trata con lo anterior, de alertar sobre la previsión de los efectos de tales políticas en el sentido del papel que deberán desempeñar los países en desarrollo, en la nueva división internacional del trabajo. Es decir, en las nuevas relaciones internacionales como relaciones económicas (más que como relaciones políticas, ya que de ello dependen el establecimiento de las políticas nacionales, estatales y municipales.
Resumiendo, se trata de establecer el grado de positividad de las políticas de vinculación entre las instituciones de formación y los sectores económicos, con respecto al nivel de adecuación entre las calificaciones y las verdaderas necesidades económicas, en el marco de la actual crisis (que hoy a agravado el problema del desempleo) y del proceso de globalización.
Una de las principales dificultades que nace en materia de formación durante un ajuste estructural como el que actualmente acurre en México y en casi todos los países latinoamericanos, consiste en que muchas de las personas que la necesitan están desempleadas. Por ello no hay buenos mecanismos para prever con éxito en qué áreas se va a expandir la actividad productiva ni que calificaciones requerirán. Ni la planificación de recursos humanos ni el seguimiento de los salarios como piezas que indican la escasez de personal calificado, bastan para predecir las áreas en donde habrá demanda de formación, aun cuando los dos métodos sean relativamente útiles.
Finalmente, con un estado neoliberal más orientado a la desatención de los antiguos beneficios sociales provenientes del llamado “estado de bienestar”, desatención que se traduce en el fenómeno de la exclusión. Exclusión de su participación como persona económicamente activa y por lo tanto con la imposibilidad siquiera de lo que, en la época de Marx, éste concebía como una desgracia, la de poder “vender su fuerza de trabajo” como mercancía. De ahí que el papel que por lo menos deben intentar los sistemas educativos formales y no formales es una formación para la sobrevivencia en la exclusión.
Referencias bibliográficas
Angus Maddison (1989). The world Economy in the 20 Century, OCDE, París.
Alvarez Uriarte Miguel (1991). Las empresas manufactureras mexicanas en los ochenta en: Revista Comercio exterior, vol. 41, núm. 9, págs. 827 – 837, Septiembre, México.
Alzati, Fausto (1993). Perspectivas de la ciencia y la tecnología en el nuevo milenio, en: Quórum, núm. 18, septiembre, págs. 13-22.
Arvil Van. Adams, Arizmendi, Roberto; Mungaray, Alejandro (1994). Relaciones entre la educación y el de- sarrollo económico de México, en Revista Comercio Exterior, Vol. 44, Núm. 4, México, Marzo, págs. 193-198.
Aspe, Pedro y Sigmund, Paul (1984). The Political Economy of Income Distribution in México, Holmes and Meiers Publishers, Nueva York.
Béjar Navarro. Raúl y Casanova Arizmendi. Francisco (1979). Historia de la industrialización del Estado de México. Biblioteca Enciclopédica de México.
CEPAL (1990). Transformación productiva con equidad, Naciones Unidas, Santiago de Chile.
ST y PS (1994). Detección de Necesidades de Capacitación para el Trabajo. México, Gobierno del Estado de México.
Bracho González Teresa (1992). Política y Cultura en la Organización Educativa. La educación tecnológica industrial en México. Tesis doctoral, COLMEX.
Ducray, Gabriel (1979). La formación profesional en la actualidad. Evolución de las relaciones entre formación y empleo, en Revista Internacional del Trabajo, abril junio.
Fröbel, Folker./Heinrichs, Juerguen./Kreye Otto (1981). La nueva división internacional del trabajo. Paro estructural en los países industrializados e industrialización en los países en desarrollo. Ed. Siglo XXI. México.
García, Néstor y Tokman, Victor (1895). Acumulación, empleo y crisis. Ed. O.I.T. (PRELAC). Investigaciones sobre empleo. Chile.
Garza, Gustavo (1980). Industrialización de las principales ciudades de México, ed. COLMEX. México.
González S. Gloria (1981). Problemas de la mano de obra en México, ed. UNAM. México.
Goodall, Brian (1977). La economía de las zonas urbanas, ed. Instituto de Estudios de Administración Local.
Guevara Niebla, Gilberto; García, Néstor. (1992). México en la perspectiva del Tratado de Libre Comercio, México, ed. Nueva Imagen, 1992.
Griffin, Keith y Knigth, Jhon (1990). Human development and the International Development Strategy, Mc- Millan, Nueva York.
John Middleton y Adrian Ziderman (1991). El documento de política del Banco Mundial sobre la educación técnica y la formación profesional, en Revista Perspectivas Vol. XXII, No 2, pp. 119 - 134.
Maclean, Rupert (1992). Innovaciones y reformas escolares en los países en desarrollo en Asia, en Perspectivas, Revista Trimestral de Educación, Vol. XXII, No. 3, Ed. UNESCO, Santiago, Chile.
Maggi, Rolando (1988). Investigaciones sobre educación, producción y empleo: la experiencia del CEE En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XVIII, Nos. 3-4, pp. 81-97.
Martínez C. Patricia (1991). Instituciones de educación tecnológica superior de nueva creación en el Estado de México, en Revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), No. 10, abrjun.
Martínez D.C.M. (1985). Industrialización en México. Hacia un análisis crítico, Ed. COLMEX. México. Massé, Carlos (1998) Reivindicaciones económico-democráticas del Magisterio y crisis corporativa (1979-1989). México, El Colegio Mexiquense, A. C. - Plaza y Valdés, en 1998.
Minian, Isaac y Hilker, Henrich (1989). Cambio estructural en Europa y México, Ed. CIDE y Fundación Friedrich Ebert. México.
Montero, Cecilia (1989). Cambio tecnológico, empleo y trabajo. Ed. O.I.T. (PRELAC) mayo de 1989, No. 333, Casilla 68, Santiago, Chile.
Muñoz, Carlos; Rodríguez, Pedro (1980). Enseñanza Técnica: ¿Un canal de movilidad social para los trabajadores? (Una evaluación de los efectos internos y externos de la enseñanza técnica de nivel medio superior, que se imparte en la zona metropolitana de México, D. F. En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. X, 1980, No. 3.
Padua, Jorge (1984). Educación, industrialización y progreso técnico en México. México, El Colegio de México Psacharopoulos, George (1992). De la planificación de la mano de obra al análisis del mercado de trabajo, en Revista Internacional del Trabajo, Vol. 111, Ed. OIT, Ginebra, Suiza, núm. 1, págs. 41-60.
Proceso Ocupacional (1956). (Un análisis del proceso en México). Ed. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación México.
Richardson, Harry (1975). Elementos de economía regional, Alianza Editorial. México.
Rivera, María Guadalupe (1955). (Bajo la guía de la Dirección de Investigaciones económicas de la Nacional Financiera). El mercado de trabajo (Relaciones obreropatronales). México.
Ruiz Durán, Clemente (1992). Welfare in Late Capitalism. The Case of the Pacific Rim Economies in the Late Twentieth Century, documento presentado en la Conference of Models of Economic Integration, Kuala Lumpur, junio.
Secretaría de Comercio (1988). Programa para el desarrollo integral de la industria mediana y pequeña. México.
Sobrino. Luis Jaime (1991). Desempeño industrial del Estado de México en la década de los ochenta. Publicado por El Colegio Mexiquense, A.C., hasta 1994 México.
Sylos, Labini (1966). Oligopolio y progreso técnico, Ed. Oikos. Barcelona.
Trejo, Saúl (1973). Industrialización y empleo en México, Ed. F.C.E. México. UNESCO/APEID, 1990.
Varela, R. El Financiero, México, 20 de octubre de 1994, pág. 4.
Wacholder, Michaels; Matthews, Jana. El fenómeno de los parques científicos, en O. Musalem (ed.), Innovación tecnológica y parques científicos. Nacional Financiera, México, 1989, págs. 15-23.
Notas de autor