Historia del Arte

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Recepción: 26 Julio 2017
Aprobación: 27 Septiembre 2017
Resumen: A partir de las fuentes documentales y gráficas y de las numerosas piezas conservadas, casi íntegramente, en los joyeros marianos que desde el siglo XVI, pero sobre todo desde mediados de la centuria siguiente, se conformaron en torno a las principales devociones isleñas, abordamos un primer análisis en su conjunto de la joya antigua o histórica en Canarias: el origen y la formación de estas colecciones; su valor y su función social, connotativa y antropológica; la producción insular y las importaciones de los diferentes centros españoles, europeos o asiáticos, unido a la constante llegada de obras del Nuevo Mundo; al mismo tiempo, sus características formales y gemológicas a través de las tipologías representadas. Debido a su extensión, dividiremos su estudio en dos partes: la joya religiosa y la joya civil.
Palabras clave: Joyas, joyeros marianos, virgen del Pino, virgen de las Nieves, virgen de Candelaria.
Abstract: Taking into account the documentary and graphical sources as well as the numerous pieces preserved, almost entirely, in the Marian jewelers that were formed according to the main island devotions from the 16th century onwards, but especially since the middle of the next century, we approach a first analysis of the ancient or historical jewel in the Canary Islands: the origin and formation of these collections; its value and social function, connotative and anthropological; the insular production and imports from different Spanish Centers, European or Asian, linked to the constant arrival of works from the New World; while their formal and gemological characteristics through the various represented characteristics. Due to its length, we´ll divide the study into two parts: Firstly the religious jewel and on the other hand, the civil jewel.
Keywords: Jewelry, Marian jewelers, virgen del Pino, virgen de las Nieves, virgen de Candelaria.
Cómo citar este artículo/Citation: Pérez Morera, J. (2018). La joya antigua en Canarias. Análisis histórico a través de los tesoros marianos [II]. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 64: 064-012. http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/10168
In memoriam
Don Antonio de Béthencourt Massieu
Tras estudiar la joyería religiosa y devocional, abordamos, en la segunda parte de este trabajo, los diferentes centros de orígenes de las joyas presentes en los tesoros marianos del archipiélago canario y descritas en la documentación histórica, así como las características técnicas y materiales de las realizaciones isleñas y de las que, desde el siglo XVI, llegaron ininterrumpidamente del Nuevo Mundo. Reflejo de las múltiples relaciones comerciales y culturales de las islas, la naturaleza de la gran variedad de obras reunidas en tales ajuares a lo largo de los siglos era muy diversa, con piezas españolas, europeas, americanas e incluso procedentes del norte de África[1], de la India y del lejano Oriente, a las que hay que unir las elaboradas por los orfebres locales.
Origen y catalogación. Joyas canarias y joyas importadas
Son excepcionales las piezas marcadas que indiquen su origen, caso de un par de pendientes de la Concepción de La Laguna del siglo XVIII, punzonados con el león de Córdoba. Zarcillos decimonónicos, catalanes o napolitanos, de tres cuerpos, también se hallan en algunos joyeros, en oro y esmeraldas (Concepción de La Laguna, c. 1830-1840) o en coral (Tegueste)[2]. En algunos casos, la documentación recoge puntuales encargos a Madrid, Lisboa, Londres o París de piezas de tipología civil, especialmente con diamantes y brillantes. En 1689 Margarita Leuttier, natural de Aix en la Provenza y camarera de la reina María Luisa de Orleans antes de establecerse en la ciudad de La Laguna declaró tener un vestido de tela de oro y otro con encajes blancos de hilo que le había dado «la reina nuestra señora que santa gloria aya», esposa del monarca español Carlos II, fallecida aquel mismo año de 1689, de la que poseía además un retrato «orlado de diamantes menudos y por las espaldas esmalte blanco y colorado»[3]. El primer marqués de la Candia, don Cristóbal Joaquín de Franchi y Lugo (1700-1766), unido en matrimonio en Sevilla con doña Teresa Tous de Monsalve, ofreció a su futura mujer, como prenda de esponsales, otra joya de brillantes con el retrato del marqués en el centro, a juego con un aderezo de lazo y cruz de pescuezo y un par de pendientes, alhajas que su viuda agregó en sus últimas voluntades al mayorazgo de Tafuriaste para que se conservasen en la casa de Franchi[4].
Valorado por el lapidario José Serrano, tasador de joyas en la corte de Madrid, el peto o brocamante de la patrona de Gran Canaria (fig. 1) fue apreciado en 1761 en la excepcional suma de 41.276 reales vellón en diamantes, plata y hechura; aunque por él se pagaron sólo 18.571 reales «por el entremitad y tercio del todo de su thasa, según estilo y práctica de esta corte». Adquirido por 800 reales por debajo de su valor, su importe fue satisfecho por el mayordomo del santuario, don José Larrocha, quedando a deber 1.300 reales, incluso 45 reales del costo de la «caxa en que ba dicha joya», librados por el tesorero Lugo a favor del oidor Cavero y abonados a Manuel Sanz, vecino de Madrid, que los había suplido. Años después, en 1779, se mandó vender las prendas que se consideraron inútiles «para con su importe traer alhaja preciosa que le puede servir». A esta intención debe obedecer el rostrillo más rico que poseía la virgen, de diamantes montados sobre plata, realizado, a juego con el peto, en los años siguientes. De Londres se trajo entre 1736-1739 otra joya de diamantes, un pectoral para la imagen de san Buenaventura venerada en el convento de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife[5]. A través del comerciante Enrique Macaryk, vecino y del comercio del mismo puerto, solicitó también a Inglaterra el doctor don Francisco Vizcaíno († 1769), consultor de la Nunciatura y Académico de la Historia, diversas piezas para su uso personal: una caja de oro para tabaco, un juego de hebillas para zapatos y calzones, un reloj con cadena de oro, «sello de lo propio y un jugete también de oro huarnecido con diamantes y esmeraldas»; un anillo de diamantes abrillantados, así como un estuche de plata grande con piezas con astiles y empuñaduras de plata, tijeras, tenedor, cuchillo y cuchara, espejuelos, cuchilla cortaplumas, compás, lapicero y otras[6]. Unos «sarzillos de diamantes brillantes puestos en oro y plata, obra de Lisboa», con 6 adarmes de peso y 32 diamantes (gema predilecta de la joyería portuguesa proveniente de las minas brasileñas), valorados en 2.070 reales, fueron aportados en dote en 1734 por doña Clara de Chirinos cuando contrajo matrimonio con el capitán don Marcos de Torres; mientras que su esposo pagó en Cádiz 1.200 reales por otro aderezo de oro y diamantes compuesto por zarcillos y lazo con 42 piedras. Al mismo navegante y comerciante pertenecía una caja de oro fabricada en 1761 en París por mano de Casalón hermanos con un importe de 1.256 reales de hechura y 812 reales en oro[7]. Por esos años, en 1754, se encargo a Francia «un ramo de piedras de todos colores» para la Concepción de La Laguna[8].
Desde el siglo XVIII la joyería inglesa y francesa proporcionó además colgantes, broches o relojes, número que aumentó considerablemente en las centurias siguientes, cuando se hicieron populares los modelos georgianos, regencia o victorianos y sus versiones isabelinas o alfonsinas. Como consecuencia de ello, los joyeros marianos se convirtieron, sobre todo a lo largo del siglo XX, en receptores de joyas sentimentales: medallones y guardapelos, corazones, alfileres, zarcillos, pulseras o anillos, a juego o no, representativos de la joyería decimonónica de estilo romántico, ecléctico o historicista. Se trata de piezas ligeras en relación a su volumen, realizadas por lo general en oro bajo, con el cromatismo que caracteriza a este tipo de creaciones, logrado a base de la adición de turquesas, amatistas, topacios, citrinos, aljófares o esmaltes nielados. Dentro de este panorama sobresalen, por su excelencia y temprana fecha, dos colgantes que ingresaron en el joyero de la patrona de la isla de La Palma en la primera mitad del siglo XX. Regalo de doña Asunción García Massieu en 1910, El barco es un medallón romántico inglés de hacia 1790-1800 con doble ventana oval y velero de marfil y marinería engastado en oro, unido a un pasador de oro con las iniciales DTL donado en la misma fecha por doña Dolores Tabares Leal (fig. 4); mientras que la popular lira, dedicada en 1940 por la noble señora doña Rosario de Becerra y Cosmelli (1863-1943)[9], es una joya ginebrina en oro esmaltado y estilo imperio, de hacia 1800-1810, en forma de lira clásica que pende de tres cadenas con reloj inserto en su interior y llave para darle cuerda[10] (figs. 5 y 6).
Abundan los guardapelos y los guardafotos, derivados de los antiguos relicarios. Con ornato asimétrico de flores, palmas y una paloma en el remate, símbolo amoroso de la diosa Venus y elemento habitual en este tipo de piezas, el de Nuestra Señora del Carmen de Los Realejos (c. 1860-1870) ingresó después de 1903 en el joyero de la virgen[11] (fig. 7). Otros ejemplares ostentan las fotografías de sus primeros propietarios o de sus seres más queridos, como el original guardafoto de la virgen del Rosario de la misma población, con tapa en forma de paleta de pintor, mazo de pinceles y rama de laurel enlazados (figs. 8 y 9); o el ejemplar con dos rubíes, una perla y una miniatura de san José incluido dentro del conjunto de joyas engarzadas que pertenecieron a don José Crispín de la Paz y Morales, cura párroco del santuario de las Nieves, entregadas por su heredera en 1955. Los relojes de oro de fabricación inglesa o suiza se hicieron presentes en el siglo XX, caso del reloj de bolsillo Echappement Ancre que las hijas de don Tomás de Sotomayor y Pinto, naturales de Gran Canaria, entregaron a la virgen de las Nieves en cumplimiento de la voluntad de su tío, don Manuel de Sotomayor y Pinto en 1949 (fig. 2).
La joyería isleña
La actividad de los orfebres isleños o establecidos en las islas como plateros del oro puede rastrearse desde la segunda mitad del siglo XVI. En La Laguna trabajaron Antonio Osorio y su colega y compadre Manuel de los Ríos, que en 1575 recibieron el encargo de realizar algunas piezas de joyería, como un anillo de oro y un agnusdéi. A estas labores se dedicaron también Pedro de Salas, Juan Salvador y Bartolomé de Villafaña, de quien se sabe que hizo unos sarcillos que en 1573 poseía el mercader flamenco Pedro Doublers. Del adorno femenino dan testimonio las joyas que Pedro de Salas, vecino de La Laguna, elaboró en 1582 para doña Gregoria de Saavedra: dos anillos y dos rostrillos de oro, uno con piedras y otro con perlas y 25 piezas, y un agnusdéi de plata; mientras que otro platero, Juan Salvador, que había abierto tienda en La Orotava, le hizo los botones de plata para un jubón, once cuentas gruesas para un rosario y dos crucitas de oro[12].
Desde el último tercio del siglo XVII, cuando los ajuares de las distintas patronas insulares llegaron a su primera plenitud, existen sobradas referencias a la fabricación de joyas encargadas a los plateros locales, realizadas, por lo común, con el cúmulo de adornos menores (sortijas, anillos, rosas y dijes) que, por su número y reiteración, resultaban por entonces excusables en el alhajamiento mariano. Se habla así de nuevas prendas que se hicieron o que se mandan a hacer con el oro y piedras de otras desmontadas o desbaratadas al efecto. Es el caso de diversas obras de filigrana de oro y perlas que se hicieron en la década de 1670 para la patrona de Gran Canaria: una joya de pecho sembrada de perlas «a modo de rosa que se hiso con algunos anillos de oro y otras menudencias»; un rostrillo sembrado de perlas grandes y pequeñas «que se hizo de un rostrillo biejo» de conchitas y cuentas de oro, con la adición, además del oro y las perlas franqueadas por doña Teresa Mejía y doña Luisa Trujillo, de una rosa de diamantes donada por don Luis Trujillo que se puso en su frente; y una joya con ocho esmeralditas «que se hizo de unos stremos de oro que dio una debota». Como filigraneros de oro y plata destacaban por entonces en Gran Canaria el platero Antonio Colombo (1680) y el maestro José Eugenio Hernández, platero de la catedral de Las Palmas desde 1699, que realizó en 1728 un rostrillo de filigrana de oro para la virgen del Rosario de Arucas[13]. A lo largo del siglo XVIII, se registraron periódicamente las piezas entregadas a las camareras de la virgen del Pino para deshacerlas y fabricar con ellas alguna «joya o prenda que sirva para poner a la santa imagen». Así se hizo en 1706; en 1719, cuando doña Elvira del Castillo Olivares llevó diversas alhajas inútiles y deterioradas «para con lo que alcansare hazer vn rostrillo a Nuestra Señora»; o en 1779. El mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Montserrat de Los Sauces reclamó por su parte, en 1745, a Leonardo Hernández Arturo y a su hermano Laureano las prendas pertenecientes a la virgen que su madre se había llevado consigo (un rosario de cristal con cuentas de oro en la cruz y los paternóster, una gargantilla de perlas y cuentas de oro, unos zarcillos grandes de oro y perlas, otra gargantilla que había dejado de limosna su hija) a la ciudad capital de la isla hacía cuatro años:
[…] y quanto volvió solo trajo las dos gargantillas no más, vna traxo cuentas de oro y la otra no; también se llevó vn niño de la virgen de Candelaria con su topo de perlas en el peto. Llevó la dicha estas prendas para la ciudad para hazer hoyas y sarsillos a la virgen y lo que esto se traxo fueron las dos referidas gargantillas y vna hoya que en el inventario de la Yglesia está el pesso y las cuentas de oro que tiene […][14]
Uno de estos artífices establecidos en la ciudad, único centro artístico de la isla, fue el platero Diego Sánchez de la Torre (†1768), natural de La Laguna, con taller abierto en Santa Cruz de La Palma al menos desde 1701, cuando contrajo matrimonio. Para doña Catalina Cecilia de Sotomayor y Alzola realizó una joya de pecho de oro y perlas en las que empleó, según declaró esta en su testamento, una cadena de perlas y unos zarcillos orlados también de perlas que su tía doña Catalina de Sotomayor había dejado vinculadas, pieza que valía «mucho más de las perlas que faltaban y sarcillos que en dicha joya se convirtieron»[15]. Con él o con su compañero de oficio y más tarde cuñado, Diego Viñoly (1692-1743), es posible relacionar varias joyas elaboradas igualmente en plancha calada de oro tapizada de perlas y aljófares taladradas y cosidas por el reverso a la lámina, como la joya de pecho de la virgen del Rosario de Los Llanos de Aridane (fig. 10), el águila bicéfala de la Inmaculada Concepción de la villa de San Andrés (figs. 12 y 100) o los grandes pendientes de áncora propiedad de esta última imagen (figs. 118 y 119). La primera de ellas, con figura esmaltada de la virgen con el Niño en medio, sabemos que se mandó hacer en 1705 con el oro y las perlas de unos zarcillos y unas cuentas sueltas de la cofradía. Su hechura consta en las cuentas de 1705-1711 con un costó 45 reales[16]. En la iglesia de la Concepción de La Orotava, en Tenerife (isla de la que procedía el mencionado platero) existe una rosa de perlas trabajada del mismo modo (figs. 11 y 78). Otra singular joya de pecho en oro, esmeraldas y perlas, fundida y cincelada en este caso, fue elaborada en La Palma por esa fecha. Con diseño de ostensorio solar, la custodia que antaño lucía la patrona de la isla sobre el pecho en sus cuadros de vera efigie data de hacia 1706. En su hechura se emplearon dos sortijas de esmeraldas, una de una piedra y otra en forma de rosa con cinco piedras, que pertenecían al joyel de la virgen y que su donante, doña Ana Teresa Massieu y Vélez, compró con ese fin por 125 reales. Con sol de rayos flameantes y rectos alternativos, nudo de jarrón agallonado de dos asas y pie trilobulado, su autor pudo haber sido el mencionado Viñoly, que utilizó formas similares para sus custodias de sol[17].
El análisis de las obras conservadas también nos permite aproximarnos a las técnicas y motivos característicos de los plateros isleños. Al igual que en la joyería americana, en el área gemológica hay dos protagonistas casi únicas y fundamentales en su producción: las esmeraldas y las perlas. En su estudio gemológico sobre las gemas en los tesoros devocionales de la isla de La Palma César González Zamora y Consuelo Sierra Arranz identifican al mismo tiempo en las joyas palmeras dos grupos claramente homogéneos y singulares en el tratamiento del oro: a) piezas de filigrana de oro y perlas; y b) piezas de perlas sobre chapa de oro. El primero de ellos está constituido por medallones relicarios de filigrana con diversas figuras[18], que presentan, en casi todos los casos, unos mismos dibujos de volutas y óvalos, realizados con el alambre entorchado del oro (figs. 13 y 14). Para ambos autores su factura se aleja bastante de los tradicionales diseños de la filigrana asiática, mucho más tupida, o de la que también se realiza en el virreinato del Perú, igualmente muy densa:
Se trata de una filigrana abierta y ligera que recuerda el estilo de la de Oaxaca, en Nueva España, también de oro, y a la de algunas piezas populares leonesas. Son medallones que parece que nunca se usaron, y se cuajan de aljófares que adornan la superficie y que cuelgan de la misma. Encierran motivos variados que, siendo de la época, o reutilizados de momentos anteriores, casi son lo de menos, porque no definen aquello que se busca: la identidad de la joya, la naturaleza y el lugar de los talleres donde se enhebraron tantos cientos de perlas. En el centro aparecen figuritas del Niño en alabastro o marfil (como en Las Nieves o Breña Baja), de sabor indoportugués, aunque su tamaño exceda o sea desproporcionado con la ventana central del medallón, lo que demuestra que la pieza no se hizo para ellos; una vitela o un cristal pintado (Los Sauces); una figura de bulto redondo, en oro esmaltado (San Andrés), claramente española; o un corazón de cristal de roca, con botón abridero, para guardar una pequeña reliquia (Breña Alta), seguramente fabricado en Milán. Después de esta variedad en el objeto principal, parece claro que lo que interesa de estas joyas, y las unifica, es su recargado soporte trasero de filigrana y su marco de lo mismo con perlas, que exhibe, claramente, con su insistencia y tapizado, una moda que triunfa en el último tercio del XVII europeo.
El segundo conjunto homogéneo es también llamativo:
Siempre se ha dicho, entre los especialistas en joyería antigua europea, que las piezas de época son tan bellas en su anverso como en su reverso. Pues esto no aplica para las joyas del presente grupo, en las que sus orfebres se desinteresaron totalmente de la estética trasera. Como si fueran joyas previstas para ser cosidas a una tela, de la que nunca se iban a separar. Y esto no es así, porque la labor se repite en pendientes (como los de áncora, con esmalte negro y aljófares de Breña Alta) y en medallas (como en una Purísima, con perlitas en las puntas de los rayos y esmalte azul de Breña Baja, o en una ovalada, con chapa calada y pinjantes de perlas de Los Llanos). Sobre una chapa de oro, recortada, se cosen (caso, p. ej., del águila bicéfala de San Andrés) o se sueldan, ortogonalmente, los finos vástagos de oro que atraviesan las perlas[19].
En su opinión, la notable presencia de piezas de ambos grupos,
tan desconocidos en la Península, invita a pensar que se trata de producciones locales. Solo el conocimiento de otros joyeros devocionales en las islas vecinas y la documentación sobre orfebres de La Palma en siglos pasados, permitiría pasar del terreno de la atractiva suposición al de la certeza.
La técnica del esmaltado también parece local en el caso de las medallas con figurillas con la virgen con el Niño o la Inmaculada Concepción, en placa de oro visto en su reverso, esmaltadas en su anverso en azul oscuro,
… un poco mate y deslucido, con las cabezas en oro de su color (a la española, como diferencia con las caras esmaltadas en blanco, de las figurillas flamencas y alemanas del XVI y XVII). El esmaltador suele levantar el esmalte a puntitos distanciados, en los mantos, para que vuelva a aparecer el oro, simulando así las estrellas sobre la ropa. Otras veces, pinta circulillos blancos, a la porcelana. Vimos ejemplos en la virgen de la medalla con flamas perladas de Breña Baja; en una virgen de medio cuerpo, con Niño, de Los Llanos (esta es de medio bulto) y en un medallón de filigrana con un santo con hábito, en San Andrés.
A finales del siglo XVIII, trabajó en Santa Cruz de La Palma el platero Antonio Juan de Silva (1763-1831), hijo del portugués Antonio Juan de Silva, natural de Madeira, y de Josefa Viñoly, nieta del platero Diego Viñoly. En 1804 hizo un collarete o gargantilla para la Inmaculada Concepción del Risco, en Breña Alta (fig. 74), prácticamente idéntico a los collaretes de esmeraldas y perlas de otras dos devociones locales, la virgen del Rosario de Breña Alta y la de Breña Baja, que deben ser también de su mano (figs. 75 y 76). Según cuenta que entregó el 5 de diciembre del mismo año, en su hechura invirtió siete anillos de oro con perlas y esmeraldas, incluida una piedra falsa, que poseía la imagen desde antiguo[20]. Cabe pensar que sea el autor de otra alhaja realizada por esas fechas. Denominada desde el siglo XIX como «pluma» y encargada por el mayordomo del santuario de las Nieves (fig. 104), don Juan Massieu Salgado, estaba integrada por cinco «rosas» de esmeraldas. Así se detallaba en otro recibo que extendió «el platero» el 20 de enero de 1797. Como se ve, y al igual que sucede con los collaretes y gargantillas, todavía a principios del siglo XIX se seguían haciendo en la isla, de forma arcaizante y retardataria, rosas de oro y esmeraldas al modo de los siglos XVII y XVIII. Donada en 1804 por doña María Altagracia Massieu, hermana del citado mayordomo, es un ejemplar con 25 esmeraldas (fig. 92), siete de las cuales procedían de una crucita desbaratada al efecto.
La emigración a América y el comercio indiano. Joyas del Nuevo Mundo
Especial relevancia tuvieron los obsequios recibidos del Nuevo Mundo. La continua afluencia de limosnas y donaciones, tanto en metálico como en alhajas y joyas de plata y oro, hizo necesario el nombramiento de apoderados específicos en América por parte de los santuarios más venerados de las islas, como ha documentado Carlos Rodríguez Morales para el caso del santuario de Nuestra Señora de Candelaria o del Cristo de La Laguna[21]. Con el fin exclusivo de recaudar los «rrealez, oro, plata, joyas, prendas y otras qualesquiera alajas de los géneros referidos», el mayordomo del santuario de las Nieves, don Diego de Guisla y Castilla, nombró en 1694 al licenciado Manuel Fernández de Oropesa, residente en el reino de Perú, y a su sobrino, el alférez Ambrosio Borges de Oropesa, que por entonces se disponía a viajar al mismo lugar[22].
La ofrenda como exvoto desde Nueva Granada y sus zonas limítrofes, en forma de coronas de oro enriquecidas con esmeraldas, perlas y esmaltes, se mantuvo casi como una tradición a lo largo de cuatro siglos. Con anterioridad a 1555, la virgen de Candelaria recibió de Indias una corona de oro[23], remitida probablemente del nuevo reino de Granada por alguno de los que tomaron parte en las empresas conquistadoras del segundo y tercer adelantado de Canarias. Del mismo lugar llegó también, después de 1602, la pequeña corona de oro, esmaltes y perlas con la que Pedro de la Puente rubricó su devoción a Nuestra Señora de las Nieves (fig. 16). Aparte de su singularidad —no se ha publicado ninguna pieza de este origen que permitan hacer comparaciones—, la nota más destacable es la temprana aparición de esmaltes que, unido a la elección del oro como material base, logran un efecto de gran riqueza[24]. Su donante, Pedro de la Puente, se examinó en Sevilla en 1598-1599 como piloto de Nueva España, Santo Domingo y La Habana[25]. Un siglo más tarde, en 1722, otro canario, don Guillermo Tomás de Roo, gobernador y capitán general de Maracaibo y las provincias de La Grita y Mérida, enviaba a la virgen del Rosario de Valle Guerra otra corona de oro con 103 esmeraldas embutidas que, al igual que otras piezas similares en oro de la región, obedece al tipo de corona real de pequeño tamaño y sin imperios (fig. 17). De hacia 1860 data la última obra de este tipo, la delicada corona de oro de la virgen de la Esperanza de La Guancha (fig. 18). Con crestería de borde ondulante compuesta por una malla de finos hilos de filigrana que dibujan estilizadas hojas distribuidas en torno a flores estrelladas bajo los imperios, constituye un obsequio del indiano Sebastián Luis de Ávila, residente en la provincia andina de Mérida, «de donde se la mandó»[26].
Como prueban los registros de embarque de los navíos de retorno, la afluencia de prendas de oro y esmeraldas desde la provincia de Caracas fue continua, sobre todo complementos de la indumentaria (hebillas, botonaduras y charreteras). Una buena descripción de las alhajas de oro y plata presentes en el equipaje de regreso de un indiano ofrecen las partidas consignadas en el bergantín Santa Rosa, que zarpó en junio de 1792 desde el puerto de La Guaira rumbo al de Santa Cruz de Tenerife. Antes de hacerse a la mar, el herreño don Mateo Febles Espinosa registró así una libra y ocho onzas de oro en un terno de hebillas de pies, charreteras y corbatín, 14 pares de botones para camisa, 18 sortijas con varias piedras, una sortija tumbaga, un brazalete de oro, el engaste de dos cruces de Jerusalén, un rosario de cuentas de corales, una cadena de oro con relicario de tumbaga, siete cruces, dos mondadientes, 16 piecitas pequeñas en una medalla, un relicario, varios dijecitos, tres pares de zarcillos, uno de perlas y los otros con piedras, y una botonadura de «chaleque» con 18 botones; además de 11 libras y 7 onzas de plata en seis pares de hebillas, cuatro pares de charreteras, dos cajas para polvo, el engaste de dos colmillos de caimán, un llavero, 62 piezas menudas entre medallas, cruces y mondadientes, el mango de un manatí, un rosario, dos cruces y otras muchas más[27].
Destino preferente del tráfico mercantil y la emigración canaria en América desde los primeros tiempos, en el puerto de La Habana, llave del comercio del Nuevo Mundo y escala imprescindible en el regreso de las flotas, se fabricaban y vendían joyas y prendas manufacturadas en oro con engastes de esmeraldas de Nueva Granada, coral, carey (concha de tortuga de mar que abunda en las aguas del golfo de México[28]), madreperla o concha de nácar, aljófares y perlas del Caribe, esmaltes aplicados, coyol —fruto de la palmera homónima—, manatí, ámbar, piedras dobletes y vidrio, aunque dominan en su conjunto las joyas de oro, esmeraldas y perlas. Bordada con perlas y esmeraldas era la «mitra preciosa» que el licenciado don Nicolás Estévez Borges envió de La Habana para la titular del monasterio de San Bernardo de Icod en cumplimiento de sus últimas voluntades (1665), adquirida en la almoneda de los bienes del obispo Nicolás de la Torre[29].
De este comercio participaban los navegantes y pilotos de la carrera de las Indias, que a las vuelta de sus viajes vendían en las islas las joyas que adquirían en América y en especial en La Habana; como la cadena de oro que el capitán Bartolomé de Ponte y Calderón, vecino de Garachico, encargó que le trajera de Indias el piloto Pedro Pérez, vecino de la isla de La Palma[30]. Una memoria razonada de la plata labrada y prendas de oro que se adjuntó en 1736 al inventario post mortem del capitán Simón Pinelo de Armas, navegante de la carrera de Indias que comerciaba habitualmente con La Habana, incluye rosarios de coyol y corales, un agnus, un junquillo «de la China», un relicario de oro esmaltado con las imágenes de san Juan de Dios y san Francisco Javier pintadas sobre vidrio, sortijas de oro y esmeraldas, zarcillos de oro esmaltado y una poma de ámbar, así como otras piezas de carey con aplicaciones de madreperla y plata (baulitos, papelera y joyero ochavado de primorosa labor) que confirman la predilección de la platería cubana por este tipo de trabajos enconchados. Su origen habanero se indica expresamente en diferentes ocasiones, en las que además se señala lo que se había pagado por su hechura en La Habana y el costo del material:
-Por un rosario de corales menudos engarzado en oro que tiene 6 castellanos 4 tomines de oro; me costó----220
-Por un agnus pequeño de oro que con la hechura me costó------------------------------------100
[…]
-Por un junquillo de oro de China que peza quinze castellanos a ueinte y ocho rreales, moneda de Yndias el castellano----------------------------------------------------------------------------525
-Por un rosario de coior del baiano, engastado en oro, que peza necto catorze castellanos quatro tomines, a ueinte i un rreales el castellano, moneda de Yndias; y el coior peza çinco castellanos; y por su hechura pagué en La Hauana ocho pesos; y el coior me costó quatro pezos----------------------------------------------------------------------------------------------------487
-Por otro rosario de corales engastado en oro que pesa necto treze castellanos seis tomines a dichos ueinte y un rreales y su hechura a dies i seis pesoz y los corales me costaron dos pesos y pesa dicho coral seis castellanos quatro tomines, que todo hase------------------------------540
-Por dos pares de votones de oro ochauados y labrados de sinzel para la tira del cuello de la camisa, que por su hechura me lleuaron tres pesos y siete y medio, que tienen de oro------105
-Por un relicario de oro que pesa nueve pesos y por su hechura en La Hauana di seis pesos; con San Juan de Dios y San Francisco Jauier pintados en los mismos bidrios, los que me costaron un doblón; y dicho relicario está esmaltado-------------------------------------------------190
-Por unos sarsillos de oro esmaltados que tienen de oro ueinte y un pesos= y ueinte y seis perlas cada uno que me costaron a dos rreales cada una, moneda de Yndias; y de su hechura lleuaron diez i seis pesos-----------------------------------------------------------------------------500
-Por una poma de ámbar engastada en oro esmaltado; tiene tres castellanos a ueinte y uno rreales; y por su hechura lleuaron ocho pesos y el ámbar costo nuebe rreales----------------170
-Por una sortija de oro con tres esmeraldas--------------------------------------------------------200
-Por otra sortija de oro con otra esmeralda sola mui buena--------------------------------------250
-Por una rroza de oro con 7 dobletes y 6 rubíes---------------------------------------------------040
-Por otra sortija con una esmeralda, que esta es de mi mujer-----------------------------------160
-Por nueue sortixas de oro esmaltadas y talladas; me costaron en La Hauana---------------455
[…]
-Por más una joia de oro y perlas.
-Por otro joiita pequeña guarnesida de esmeraldas[31].
De los envíos documentados, el único que por fortuna se conserva y es posible identificar es el donado en 1675 a la virgen de las Nieves, patrona de la isla de La Palma, por el palmero Domingo Hernández, en su nombre y en el de su difunta esposa Isabel Bautista, vecinos de La Habana. En cumplimiento de su voluntad, las prendas fueron remitidas por su paisano y albacea, el licenciado Amaro Rodríguez de Herrera, por conducto del licenciado Pedro Manuel Delgado, presbítero y vecino de la ciudad de La Laguna. A su llegada a la isla, fueron apreciadas por el platero Pedro Leonardo de Escobar y Santa Cruz, valoración que el licenciado don Juan Pinto de Guisla incluyó en una detallada relación que quedó archivada en el protocolo de la iglesia:
-Vna joya de oro y perlas con vna imagen de Nuestra Señora en medio esmaltada con siete pendientes de perlas, que pesa once castellanos y quatro tomines; y fue apreciada en doscientos y cinquenta reales=
-Vna cruz de oro esmaltada con seis esmeraldas y tres perlas pendientes que pesa ocho castellanos y catorce tomines, apreciada en doscientos y cinquenta y ocho reales=
-Vnos sarcillos de oro y perlas que pesan seis castellanos y quatro tomines, apreciados en ochenta y siete reales=
-Vna sarta de perlas que pesa dos onças, apreciada en ciento y sesenta reales=
-Dos sartas de perlas y quentas de oro que pesan catorce castellanos y catorce tomines, apreciadas en en docientos y treinta y seis reales.
-Vna sortija de oro con cinco piedras verdes, apreciada en diez y ocho reales=
-Vna sortija de oro con nueve esmeraldas, apreciada en vente y tres reales=
-Vna sortija de oro con vna rosita de esmeraldas en forma de coraçón, apreciada en veinte y dos reales=
-Vna sortija de oro con vna esmeralda en forma de coraçón, apreciada en cinquenta reales=
-Vna sortija de oro con vna rosa de nueve perlas, apreciada en veinte y quatro reales=
-Vna sortija de oro con siete perlas grandes y seis pequeñitas, apreciada en treinta reales=
-Vna sortija de oro con ocho jacintos y vna esmeralda, apreciada en veinte y quatro reales=
-Vna sortija de oro con vna piedra blanca y rosa esmaltada, apreciada en treinta y cinco reales=[32]
De su legado sobresalen las dos piezas más singulares y valiosas: una cruz rica formada por seis grandes esmeraldas de Colombia, esmalte al dorso y tres perlas pendientes; y una medalla de oro y perlas con una figura esmaltada de Nuestra Señora en medio y siete colgantes de perlas[33]. El zarcillo, las sartas de perlas y las sortijas son más difíciles de identificar. Parte de estas últimas fueron desmotadas y hoy forman parte del rostrillo que se mandó hacer en 1757 en virtud del mandato del visitador Estanislao de Lugo[34] (figs. 131 y 132). Otras fueron enajenadas, como la sortija con piedra blanca falsa o doblete y rosa esmaltada en negro vendida a don José Fierro de Espinosa y Valle en 1706[35]. Para la virgen de Candelaria llegó de La Habana otro donativo remitido por el isleño Juan Domínguez. Consistía en un junquillo de oro con «un relicarito como de filigrana»; y una lámina en tabla de la misma advocación que llevaba incrustada, en plata, oro y tumbaga, una media luna con serafines, el rostrillo, las coronas de la Madre y el Niño, el resplandor, la vela y el sol, enriquecida además con piedras sobrepuestas. De él se ocupa fray Pedro de Barrios en sus apuntes:
Este buen hombre que fue originario de la ciudad de La Laguna en esta ysla de Tenerife y murió en La Habana en marzo de 1762 dexó por cláusula de su testamento 1.000 pesos y más 249 pesos que tubieron de valor las alhajas de oro y plata que constan de los papeles que están en el cuaderno de legados y limosnas de la virgen al Fol. 6 y siguientes, que todo vino con la lámina en tabla de Candelaria; la plata que consta de los citados papeles se entregó al señor thesorero de limosnas y de su cuenta recibidas se hallan como assimismo su destino y las alhajas de oro que trajo la dicha lámina son las siguientes=
En primer lugar la media luna que es de plata con tres serafines dorados= más peso de oro con 11 piedras, 8 encarnadas y tres berdes= más rostrillo de oro con 16 piedras= más resplandor de oro con 12 piedras= más corona de oro con 8= la de oro del Niño con 7 piedras= más la vela de tumbaga sobredorada la luz= más el sol de plata sobredorada= mas la chapa, clabos y argolla por donde se cuelga, que es de plata y todo está con la dicha lámina en su nicho, menos el pajarito de la citada memoria.
Con lo dicho vino también vn junquillo con vn relicarito, todo de oro; el junquillo está oy con las prendas de la virgen y sirue en la llaue del sagrario el Juebes Santo, que la donó el señor thesorero de limosnas y se estrenó en el 12 de abril de 1770; y el relicarito se puso entre las prendas de la virgen[36].
La emigración contemporánea: Venezuela
Presentes ya desde la década de 1950, a partir de 1960 aumentan considerablemente los recuerdos ofrecidos por los emigrantes isleños establecidos en Venezuela, como el simpático dijero en oro del que cuelgan un sombrero llanero, un par de sandalias criollas y el mapa de la república que posee la virgen del Carmen de Los Realejos[37]. Se trata en su mayoría de las conocidas «orquídeas venezolanas», emblema nacional de aquel país, en forma de broches de pecho o alfileres de oro y perlas, así como pulseras, cadenas, monedas con la efigie del Libertador y medallas de la virgen de Coromoto, rotuladas con frecuencia con las iniciales de sus donantes, recordatorios o memorias de agradecimiento. Entre las primeras en llegar se encuentra una orquídea sobre medallón con cadena, dentro de estuche, rotulada y dedicada desde Caracas en 1954 por doña Manuela Martín López Ravelo «como devota y hermana de la Santísima virgen de la Concepción» de La Laguna[38]; o una medallita de Coromoto pendiente de un pasador, con la inscripción «Recuerdo de familia Pérez Yanes», regalada a la virgen de las Nieves en su onomástica del 5 de agosto de aquel año. La misma imagen recibió en 1968 una cadena y cruz de oro con siete amatistas grandes donadas por el notario don Fernando Álvarez Lorenzo, natural de Camajuaní, en Cuba, descendiente de palmeros y residente en Estados Unidos. Los apuntes del reverendo Andrés de las Casas Guerra, rector del santuario de las Nieves, son una buena descripción del fenómeno y de la incidencia de la emigración más reciente en el joyero de la patrona de la isla de La Palma:
Una pulsera de oro, trabajo venezolano, con cuatro cadenas horizontales cogidas a su vez por cuatro eslabones verticales, donada por doña Nélida Rodríguez Martín el 5 de agosto de 1960.
Un broche y dos pendientes de oro formando orquídeas que han sido unidos en una sola, pieza donada por doña Rosa Cabrera de Capote el 24 de noviembre de 1961.
Una medalla de oro con la virgen de Coromoto donada por doña Felisa Rodríguez de Pérez el 7 de septiembre de 1963.
Broche de pecho trabajo venezolano de tamaño mediano y que forma una orquídea. Fue donado en marzo de 1964.
Una medalla y cadena de oro en trabajo venezolano con la virgen de Coromoto enmarcada por dos orejas de burro o calas, donada por doña Hortensia Pérez Hernández el 3 de septiembre de 1964.
Dos pendientes de oro trabajo venezolano. Son alargados con calados y presentan una flor con tres pétalos y dos hojas. Donada por la misma en la misma fecha.
Un anillo de oro con una orquídea. Fue donada en mayo de 1965.
Una orquídea de oro con una perla. Es un broche de pecho venezolana, de trabajo cochano, regalo de Miguel Lorenzo Concepción de Breña Alta el 22 de junio de 1965.
Una pulsera de oro con una placa que dice «Gracias Madre Mía» y de la que cuelga una moneda de las torres del Silencio de Caracas. Fue donada por doña Obdulia Paíz Salazar el 10 de julio de 1965.
Una orquídea de oro. Es broche o alfiler de pecho de tamaño mediano en trabajo cochano venezolano. Lo donó doña María Pérez Hernández el 19 de agosto de 1965.
Una medalla de oro de Nuestra Señora de Coromoto con un imperdible también de oro donados por don Juan Pérez Martín natural de Barlovento el 25 de agosto de 1965.
Una orquídea de oro con una perla. Alfiler de pecho de tamaño mediano en trabajo cochano. Fue donado por Fela Pérez Rodríguez el 7 de noviembre de 1965.
Una orquídea de oro. Alfiler de pecho en trabajo cochano donado por Carmen Rosa Bravo Pérez el 3 de junio de 1966.
Las esmeraldas colombianas
Con el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo, llegaron en abundancia de América, desde temprana fecha, grandes esmeraldas y perlas como nunca antes se habían visto, procedentes de las minas colombianas o de las pesquerías en las costas del Caribe y del litoral ecuatoriano. En 1535 el tercer adelantado de Canarias, Alonso Luis Fernández de Lugo, pasó a la conquista de Nueva Granada, «donde se hallan las esmeraldas e vínose cargado de ellas e de oro». El inventario de su ajuar personal, levantado en Medina del Campo en 1551, confirma la pasión de los Lugo por las esmeraldas colombianas y todas sus joyas eran o llevaban esmeraldas[39]. En la misma empresa se distinguió el licenciado Juan de Santa Cruz, fundador de la ciudad de Santa Cruz de Mompox (1540) y gobernador de Cartagena de Indias. Su biznieta, doña María de Santa Cruz, llevó en dote a su matrimonio una extraordinaria cruz de oro y esmeralda, «que era de alto abajo de una pieza entera»; y una no menos valiosa gargantilla de perlas gruesas estimada en mil ducados, la mejor que había en la isla de La Palma[40].
Como gran plaza comercial del Nuevo Mundo, en el puerto de La Habana se adquirían directamente las esmeraldas indianas; y en tiempos del mayordomo don Diego de Guisla y Castilla se otorgó poder al licenciado don Marcos de Herrera para que allí cobrara cien pesos pertenecientes a la virgen de las Nieves, destinados a la compra de unas esmeraldas para un rostrillo. En 1713 hizo protocolar una carta que había recibido de José Martínez, fechada en la misma ciudad el 8 de octubre de 1712, en la que se comprometía a agenciarlas con su caudal «por ser para obra tan buena y para vna señora a quien tanto reverensio»[41].
Según el estudio gemológico efectuado por González Zamora y Sierra Arranz, con exclusión de varios vidrios coloreados, todas las piedras verdes que detectaron en sus visitas a los joyeros de la isla de La Palma son esmeraldas, tabla o cabujón, procedentes de Nueva Granada y de las minas de Muzo que, tras el abandono de Chivor en 1563, se convirtió durante muchos años en el único centro productor. Las mejores esmeraldas no venían, sin embargo, a España, sino que, como objeto de contrabando, eran vendidas a mercaderes holandeses e ingleses. Tales circunstancias explican que la gran mayoría de ellas sean de segunda y sobre todo de tercera «suerte», es decir, de calidad media, con excepción de algunos ejemplares montados sobre joyas virreinales, «donde cabe pensar que sus orfebres podrían abastecerse, de manera directa, de lotes de esmeraldas de cuenta, aquellas que alguna vez denominaban negras por su profundo y atractivo color de hierba oscura». Y añaden:
Hoy se sabe que una esmeralda que contiene inclusiones de parisita, esos cristales de tono melado oscuro que embellecen el verdor de la gema, solo puede pertenecer a las minas de Muzo, y que la precipitación de calcitas en el interior de la esmeralda, provocando el efecto llamado gota de aceite, es característica de las galerías de Itoco, que es, a su vez, un sector de las minas de Muzo. También se reconocen las inclusiones trifásicas (con líquido, vapor y un cristal de sal) y las piritas. Todas estas inclusiones de las esmeraldas colombianas, únicas en el mundo de origen hidrotermal, se pueden observar, unas veces, a simple vista y, en detalle, con la ayuda de una lupa binocular[42].
Las perlas del Caribe
Hilos y madejas de perlas para adorno del vestido, así como gargantas, pulseras y manillas, se convirtieron en adornos imprescindibles en el alhajamiento mariano desde 1570 en adelante. Entre las primeras joyas que lució la talla de la virgen de la Encarnación de Santa Cruz de La Palma se hallaba un collarete o ahogadero formado por un hilo de perlas con 28 cuentas de oro y una cruz de palo guarnecida de oro con diez perlas, recogidos en el inventario de 1571[43]. Siete docenas y media de perlas «entre chiquitas y grandes» poseía, ya en 1585, la imagen de la Concepción de La Laguna. Su donación por parte de sus devotas y parroquianas fue también una constante. Unas pulseras de perlas gruesas de 16 vueltas cada una legó en su testamento en 1681 doña Ana María Ana María de Escobar y Aranda para que las luciese en todas sus festividades, con cláusula expresa para que su hija doña Bernarda María pudiese usar de ellas y guardarlas en su poder durante su vida; al igual que doña María de la Concepción Mustelier, de estado honesto, que le dejó en 1772 unas pulseras de perlas de dos onzas y siete adarmes valoradas en 117 pesos. Con ello cumplía el deseo de su difunta hermana Catalina Rosa Mustelier, que las había dedicado «a nuestra Purísima patrona de la Concepción»[44].
Con la misma intensidad que las esmeraldas, las perlas inundaron los joyeros marianos durante los siglos siguientes, de modo que los rostrillos que lucían la virgen de Candelaria, la del Pino y la de las Nieves estaban literalmente cuajados de perlas y esmeraldas. La patrona de La Palma contaba con una cadena de perlas de especial valor, de casi una libra de peso. Apreciada en 1718 en 5.000 reales, suponía casi la mitad del valor del joyero, tasado entonces en 13.009 reales. Con ella aparece retratada, de forma parecida a la Candelaria, en casi todos los retratos de los siglos XVII y XVIII. De fecha posterior data el «nombre» de María, confeccionado con las perlas procedentes de hilos, madejas y sartas que poseía desde antiguo y, seguramente, con la madeja anterior, elemento que desaparece en su iconografía en el siglo XIX[45]. Sus más de 20.000 perlas se redujeron en 1964 a 15.174 aproximadamente. Con las restantes se hicieron dos collares de seis hilos dobles, con 2.440 perlas cada uno. A la virgen del Pino también le servía de adorno una gran madeja de perlas que en 1800 tenía 30 hilos, resultado de añadir a los 18 hilos de la antigua las pulseras de perlas granadas y parejas donadas por doña Leonor Carvajal y otros devotos, así como un hilo de perlas gruesas de buena calidad. Su número había menguado en 1859, a causa de un hurto del que se exculpó al mayordomo, a 26 hilos, con un peso de 10 onzas y 9 adarmes. Tenía además unas pulseras de 17 hilos, de 5 y medio adarmes, otras con 12 hilos y unas pulseritas de perlas para el niño con 7 hilos. Colgadas en cascada sobre la saya y alrededor de las muñecas, hilos y pulseras de perlas aparecen en las fotografías de gala que se tomaron de la sagrada imagen a lo largo del siglo XX.
Según Rodríguez Moure, los «hilos, madejas y sartas» que la virgen de los Remedios fue acumulando a través del tiempo sumaban en su tiempo doce mil perlas. En 1914 figura una madeja grande de perlas orientales con quince hilos, otra madeja más pequeña con nueve hilos, otra con cuatro hilos y dos pulseras de perlas orientales con nueve hilos cada una[46]. Como retratan fielmente los cuadros de vera efigie, las largas y granadas cadenas de perlas se hicieron así consustanciales a la iconografía de esta y de otras significadas imágenes marianas veneradas en la entonces capital de la isla de Tenerife como la Concepción de La Laguna o la virgen del Rosario, entronizada en el altar mayor del convento de Santo Domingo. Prendidas de rosas y botones de oro y esmeraldas, caían ostentosamente en cascadas sobre el pecho y la saya delantera, en sucesivas ondas entrelazadas hasta propasar ampliamente la cintura o en festoneado alrededor del cuello[47] (figs. 20, 21 y 97).
Para González Zamora y Sierra Arranz, moverse entre los joyeros devocionales de La Palma es pasar un tiempo en una pesquería caribeña de perlas. En un altísimo porcentaje, provienen de los puertos de Cartagena de Indias en Nueva Granada, primero de Nombre de Dios y después de Portobelo, en Panamá, y San Pedro de la Guaira en Venezuela. Buena parte de ellas transitó además por La Habana antes de su envío a España. Tras el abandono de la isla de Cubagua en 1538, los pescadores de perlas se establecieron en el cabo de la Vela, ya en el actual territorio colombiano y, a los pocos años, en la próxima Riohacha cuyas reservas serán suficientes para abastecer las continuadas inmersiones de nativos y esclavos negros hasta mediados del siglo XVIII. En paralelo, se establecen pesquerías en la venezolana isla Margarita y en las islas de las Perlas, de Panamá. Siguiendo la nomenclatura de entonces, podrían dividirse, con alguna excepción, en perlas «de rostrillo» y perlas «de cadenilla». La calidad de las perlas y aljófares que, en buena medida, debieron de montarse en las islas es, con alguna excepción, al igual que en el caso de las esmeraldas, también media, respondiendo a las características típicas de los ejemplares que llegaron a Sevilla y, por tanto, a la península, con independencia de su pequeño tamaño (la mayoría son de rostrillo), su forma irregular y pérdida de oriente a causa de la pátina que afecta a su tonalidad con el paso del tiempo. El tráfico de perlas, lícito o ilícito, pasaba por manos de hombres de negocios, mercaderes y negreros, portugueses y criptojudíos que desviaban las mejores perlas del control oficial para ser vendidas directamente a los barcos holandeses que se acercaban desde Curaçao. Por eso se quejaba amargamente Pedro Puch a Carlos III de que a España solo llegan las perlas mediocres[48].
Joyas usadas y joyas realizadas ex profeso. Alhajas femeninas y profanas
Al margen de las joyas de carácter religioso, representadas por cruces pectorales, anagramas y cifras sagradas, relicarios o rosarios, la mayor parte del aderezo y el alhajamiento mariano estaba compuesto por piezas de origen profano, donadas por lo común por sus poseedores cuando ya habían pasado de moda o se consideraban extravagantes, fuera de lugar y tiempo[49]. No todas fueron prendas usadas y una buena parte de ellas (collaretes, joyas de pecho, pendientes e incluso plumas) se realizaron ex profeso para las imágenes devoción. De uso femenino o indistinto en su mayoría, se trata de dijes (colgantes a modo de juguetillos que se colocaban al Niño), pomas, aguacates o bellotas con figura de perilla encasquillados en oro; las higas o amuletos contra el mal de ojo en forma de mano cerrada, en marfil, coral o vidrio engastados en oro; y los brincos o pinjantes de cadenas hechura de aves (pájaros, papagayos) o sabandijas (lagartos, caimanes). Completaban su adorno, todas aquellas que se aplicaban en las manos, muñecas (manillas, brazaletes, pulseras) y dedos (anillos y sortijas), en el cuello (collares, ahogadores, gargantillas) y en las orejas (pendientes, zarcillos y aretes). Petos, sayas, escapularios y demás alhajas de la vestimenta mariana admitían, ayer y hoy, toda clase de joyas con independencia de su carácter o colocación: pendientes y zarcillos, anillos, junquillos, cadenas y medallas, rosarios, cruces, relicarios, leontinas, guardapelos, broches, trabas y alfileres, ramos y tembladeras, lazos, rosas y orquídeas, hilos y sartas de perlas, onzas y monedas de oro, símbolo de la fortuna de los indianos retornados, y hasta dedales de oro con sus trabas.
Complemento indisoluble del traje femenino, del uso y particular colocación de tales joyas por las señoras principales de las Islas dan cumplido testimonio la pintura coetánea[50]. A la moda de finales del reinado de Carlos II obedecen varios retratos tinerfeños de las últimas décadas del siglo XVII y primeros años de la centuria siguiente[51]. En el fechado en torno a 1687, doña Catalina Inés Valcárcel y Lugo[52] luce unos enormes pendientes de áncora de oro y perlas, un collarete de oro y esmeraldas alrededor del cuello, un lazo de filigrana con la clásica cruz rica seiscentista de oro y esmeraldas de pie romboidal, aquí sujeto sobre el hombro derecho, una joya de pecho formada por una Concepción dentro de tres círculos de perlas, bajo otro lazo de oro y perlas, y una cadena de eslabones de oro con una poma en su extremo (fig. 22). Otros extraordinarios zarcillos de varias secciones articuladas ostentan sus coetáneas: la segunda marquesa de Villanueva del Prado (1687) y doña Mariana Lesur de la Torre (1689), la primera aderezada con una gran rosa de pecho y un lazo bajo el hombro unidas por una gruesa madeja de perlas y la segunda con una joya Concepción de perlas y esmeraldas bajo el centro del escote y otro abultado mazo de perlas con una poma engarzada (figs. 24, 111 y 128). De forma arcaizante para su tiempo, la niña Catalina de Lugo-Viña (figs. 23 y 112) lleva además sobre el pecho y el hombro izquierdo sendos pinjantes de cadenas con hechura de lagartija y ave, integrados por grandes ojos de esmeraldas (figs. 23, 32 y 35). Por su parte, doña Mariana Vélez del Hoyo, retratada hacia 1740 por Juan Manuel de Silva, muestra de igual modo la abundancia en los ajuares de las Islas de las joyas de oro y esmeraldas de gusto indiano, visibles en su collarete, zarcillos, sortijas con varias piedras verdes y una gran rosa de pecho de formato estrellado, y de las granadas cadenas de perlas, colocadas en las manillas y en la madeja que, cruzada por encima de la cintura, le da vuelta al cuello (fig. 24). Aparte de flores y chispas en el cabello, va ataviada con otras dos rosas que parecen esmaltadas a la porcelana, de las que penden sendos brincos o colgantes en forma de pez y un pájaro[53].
Los óleos de Antonia María de Nava y Grimón Benítez de Lugo, Sebastiana de Cabrera, Catalina de Jesús Rusell, Anastasia Machado Fiesco o Catalina Prieto del Hoyo (fig. 27) son también buenos ejemplos de joyas pintadas: agujones, piochas, tembladeras, flores y chispas para el cabello, pendientes, lazos y cruces de pescuezo, gargantillas y brazaletes de perlas orientales (fig. 56). En sendos retratos de medio cuerpo (fig. 26), la primera aparece con una gruesa cadena de eslabones, unos pendientes «girándole» y un medallón con el jeroglífico s-clavo sobre el pecho; mientras que en el de la última de ellas, estudiado recientemente por Lorenzo Lima[54], se ve una «chatelaine» de gusto francés (figs. 26 y 56), al igual que en el de la V marquesa de San Andrés. Conocidas como «catalinas o castellanas», consistían en una placa o dijero que las mujeres llevaban prendidas a la cintura con numerosos ramales de cadenas a los que iban enganchados en su extremo una gran variedad de dijes y colgantes[55]. Además de un reloj, reúne en este caso un viril de capilla, un cañón de oro con su cureña, una pistola, una caracola o una figura femenina sedente que se mira al espejo.
Cadenas de oro
Si durante el siglo XVI fueron habituales los rosarios y las cuentas de ámbar, coral, vidrio o azabache, a principios del siglo siguiente se difunde la moda de las cadenas sobre el pecho, preferentemente de oro, y las bandas, novedad de origen militar que cruzaban del hombro a la cadera. Utilizadas por ambos sexos, desde 1624 aproximadamente se registra la arribada al puerto de Sevilla, en las flotas y galeones de Indias, de gran cantidad de oro manufacturado en forma de labores de filigrana, trabajadas en China para el mercado español: cadenas de eslabones de oro, muy apreciadas por su volumen y poco peso. Sustituyeron a las de eslabones macizos y fueron imitadas al aumentar la demanda. La variedad de modelos es extremadamente rica, como demuestran las halladas en el galeón Nuestra Señora de Atocha (1638)[56]. Su importación también ha quedado reflejada en la documentación coetánea. En 1631 el maestre de campo Bartolomé Ponte y Calderón encargó al Pedro Pérez Manso, piloto de la carrera, que le trajese una de ellas a la vuelta de su viaje, que debía ser entregada en Sevilla a Nicolás Antonio[57]. Un siglo después, decaído su uso, se entregaron a la camarera de la virgen de Candelaria, para ser refundidas en la fabricación de nuevas joyas y atributos, una cadena de oro de eslabones torcidos, de 10 onzas; otra de eslabones largos, de 7 onzas y cuatro adarmes; y una de eslabones pequeños como junquillos de 10 onzas. El Niño de la virgen del Pino poseía, del mismo modo, en 1679 una cadena de eslabones de 214 reales de peso, a la que le hurtaron un pedazo, reestablecido por don Martín Manuel Palomeque, oidor de las islas. En 1684 recibió de las hermanas del inquisidor Angulo una cadena de trencilla de oro con un botón de oro fino, mientras que en 1691 la camarera doña Luisa Antonia Truxillo y Figueroa le hizo obsequio de una cadena grande de eslabones de tres vueltas con una argolla por remate, de una libra y cinco onzas de peso, y otra cadena de eslabones más gruesos de una vuelta, de 7 onzas y media y tres adarmes. Prendidas sobre la saya y cayendo en ondas, se aprecian en el cuadro atribuido al pintor Francisco de Paula (c. 1690)[58] o el de medio cuerpo de Santa Bárbara (California) (fig. 29)[59]. El inventario de 1719 incluye así dos cadenas de oro de eslabones y una cadenita de rositas labradas.
En oro martelé, la de la Inmaculada de la villa de San Andrés (La Palma) debió de ser una guarda o cadena de hombros como las que se representan en los retratos de la época de Felipe IV. Restan muy pocos ejemplares y «a juzgar de su ligereza» fue concebida como pieza de lucimiento en sí y no con función portante (fig. 28). Se incluye, en esos años, entre las alhajas que se añaden al inventario de 1602 como «vna cadena de oro con sus eslabones que son ciento y nobenta y ocho cuyo» número se redujo con el paso del tiempo a 177 eslabones en 1668, a 170 en 1705 y a 166 en 1986. Como una cadena de oro pequeña, de filigrana o de filigrana con eslabones, también se la describe en los sucesivos inventarios. De ella colgaba un Agnusdéi de plata sobredorado, con San Francisco en una cara y la virgen del Carmen en la otra[60]. Durante el siglo XVIII continuaron llegando de América cadenas de oro. A la virgen de las Nieves dio de limosna un junquillo de oro valorado en 360 reales, de dos onzas de peso Francisca Hernández del Charco, vecina de Fuencaliente, cuando «vino de Yndias este año de 1747»[61]; y otra cadena de oro envió el presbítero don José Benito Benito Xuárez Polegre por esos años a la imagen de san Cayetano de la iglesia de la Concepción de La Orotava[62]. En algunos casos, consta expresamente su fabricación asiática, como la «cadena de filigrana obra de China» que el primer marqués de Villanueva del Prado menciona en su testamento en 1667[63]; el «junquillo de oro de China», de 15 castellanos y 28 reales, adquirido en La Habana por el capitán Simón Pinelo de Armas († 1736), navegante de la carrera de Indias, en 525 reales; o las dos «cadenas antiguas de Manila» de extraordinario valor que, con una madeja de 3380 perlas, ofreció en 1774 al rey Carlos III el coronel don Juan Domingo de Franchi, en sus últimas voluntades, como prueba de su amor y fidelidad a la monarquía hispana[64].
Brincos o pinjantes de cadenas. Sirenas, sabandijas y papagayos
Suspendidos de dos o tres cadenas reunidas en un prendedor, los pinjantes representan un grupo bien definido de la joyería hispana de la segunda mitad del siglo XVI y principios de la centuria siguiente. Su modo de llevarlos, colgantes de las «tocas de cabos» o como remates de collares, hizo que también se conocieran como brincos, porque «parecen que van saltando» según Covarrubias. Diseñados con alarde de fantasía y complejidad, y brillantemente esmaltados y enriquecidos con perlas, piedras preciosas y esmeraldas, adquirieron las formas más variadas y originales, con hechuras de toda clase de motivos zoomorfos: cuadrúpedos, perros pasantes, leones y camélidos; aves y pájaros, águilas, gallinas, lechuzas, loros, cacatúas y papagayos que se unen a las «sabandijas»: lagartos, caimanes y batracios; y a criaturas monstruosas y mitológicas, centauros y sirenas, símbolo del poder de la seducción, pescados y caballitos de mar. Dentro de este conjunto, la joyería española y americana comparten diseños comunes, entre ellos el delfín que cabalga un diminuto jinete, tema muy frecuente en la península y en el Nuevo Mundo, aunque se consideran indianos los pinjantes de oro de buen tamaño con animales esmaltados de tonalidades verdosas y grandes ojos o cabujones de esmeraldas colombianas embutidas en el pecho o colocadas en secuencia sobre el cuerpo, como sucede con las lagartijas, papagayos o sirenas que se han conservado en las islas Canarias, cuya forma parece asociada en especial a los talleres andinos del virreinato del Perú y Nueva Granada. De la abundancia del modelo en esa zona da testimonio el manto rico que recubre el cuadro de vera efigie de la virgen de Guadalupe de la catedral de Sucre (Bolivia), pintado en 1601 y literalmente incrustado, entre otras muchas joyas, con una nutrida serie de pinjantes con grandes esmeraldas de fabricación local: águilas, pájaros y sobre todo lagartos y sirenas, algunas realizadas con grandes berruecos[65]. En la tasación hecha en Caracas en 1621 de las alhajas de la esposa de don Francisco del Castillo constan dos brincos: un caimán de un berrueco y una rana de oro con dos esmeraldas y tres calabazas de perlas pendientes[66]. De este último tipo era el más famoso joyel de la patrona de Gran Canaria, lamentablemente desaparecido en el robo de 1975, la «rana» donada en 1691 por su devota doña Luisa Antonia Truxillo y Figueroa, camarera de la virgen[67]. Estaba compuesta por dos cuerpos que podían separarse. La pieza superior tenía forma de rosa con 23 esmeralditas y de ella colgaba una rana de oro esmaltada cuyo cuerpo estaba integrado por una esmeralda grande de gota y sus ojos por otras dos piedras verdes[68]. Por fortuna, de ella conservamos algunos testimonios visuales en retratos de vera efigie, uno propiedad de la Casa de Colón[69], otro muy semejante, ya citado, en Santa Bárbara de California (fig. 29); o el atribuido por Hernández Perera al pintor Rodríguez de La Oliva, adquirido recientemente por la catedral de Las Palmas. Pendía, en medio del pecho, de un cintillo o asentador con amatistas que se colocaba bajo el rostrillo[70]. Como brinco o pinjante, el motivo de la rana es raro y sólo cabe citar tres paralelos físicos, el de la colección Melvin Gutman, el del Museo Nacional de Artes Decorativas (España, c. 1590), y el de oro esmaltado y rubíes del Museo del Louvre, realizado en España o Indias en el último cuarto del siglo XVI[71].
Algunos de estos pinjantes de cadenas se convirtieron en auténticos emblemas familiares. En la descendencia de su hijo Martín del Hoyo Alzola y Fonte vinculó en 1668 el maestre de campo Cristóbal del Hoyo un joyel hechura de «caballo grifo marino», estimado en la elevada suma de 200 ducados. Tenía 22 esmeraldas incrustadas que, como señala Mesa Martín, sugieren una posible procedencia americana. Dos de ellas eran «principales», una en forma de ojo grande de esmeralda mayor en el anverso y otra menor secundaria en el reverso. Pendiente de dos cadenillas también con esmeraldas, llevaba la figura de un hombre encima «del tamaño al respecto de la joia». Otro brinco con un «leoncito o perrito», tasado en 100 pesos, se hallaba en el joyero de la virgen del Carmen de Los Realejos, desaparecido en el hurto perpetrado en 1776. Sobre una base de oro con rubíes y diamantes y colgante de tres cadenas, su cuerpo estaba formado por una perla oriental o berrueco[72].
En la costa de Nueva Granada naufragó a principios de esa centuria el navío en el que regresaba a España el licenciado Pedro de Liaño (1552-1604), que con anterioridad había pasado al Alto Perú como visitador en la provincia de Charcas. Enviado en 1596 por el rey a la isla de Margarita en calidad de juez de contrabando para investigar los delitos cometidos en la costa de Tierra Firme hasta el Río de la Hacha[73], en él conducía un cajón con unos siete mil ducados en perlas y otras preseas que el piloto Nicolás Fernández logró poner a salvo. En 1619, las hijas del licenciado Liaño, doña María y doña Clara de Liaño y Monteverde, mujer del capitán don Diego Vélez de Ontanilla, dieron poder a Gaspar de los Reyes, maestre de la carrera de Indias, para que hiciese averiguación en la isla de Margarita y en Cumaná ante escribano de la gobernación de Venezuela sobre su cobranza[74]. Sus únicos descendientes y herederos, los Vélez de Ontanilla, poseían diferentes pinjantes con sirenas, lagartos, papagayos y pescados. En la partición de bienes del capitán don Diego Vélez de Ontanilla y doña Clara de Liaño, celebrada en 1676 entre el capitán don Juan Vélez de Ontanilla y su yerno don Nicolás Massieu de Vandale y Rantz, figuran dos papagayos de esmeraldas y una perla topo engarzada en oro[75]; y el inventario de alhajas de doña Ana Teresa Massieu y Vélez de Ontanilla (1649-1733) incluye una joya hechura de pescado y ensima la forma de vn hombre con quinze esmeraldas, apreciada en 400 reales; otra «hechura de pescado que sirve de pajuela», con 9 esmeraldas, en 340 reales; y un lagarto de oro con 23 ojos de esmeraldas y un pendiente de perlas, en 530 reales[76]. Dos colgantes más de cadenas de oro y esmeraldas en forma de pez y de pájaro, pendientes del hombro y de la manga del antebrazo izquierdo, adornan de la misma manera a doña María Ana Vélez de Ontanilla en el retrato pintado hacia 1740 por Juan Manuel de Silva (fig. 25).
A la generosidad de esta familia se debe también una de las piezas más emblemáticas del joyero de la virgen de las Nieves, «la sirena» (figs. 30 y 31), donada por doña María de las Nieves Pinto y Vélez de Ontanilla, que a su vez la había heredado en 1716 de su madre, doña Hipólita Teresa Vélez de Ontanilla (1666-1716), hija del citado don Juan Vélez de Ontanilla Liaño y Monteverde. Con sirena de bulto redondo con los brazos extendidos y cincelada en la masa del metal, va sujeta por dos cadenas al elemento de suspensión superior que, con cuatro anillas en cruz, permite el uso de la joya. Cubre su pecho una esmeralda almendrada y otros 29 ojos o cabujones de las mismas piedras están embutidos en la testa de la serpiente —pintada en verde al igual que la cola—, en la cintura y a lo largo de la cola, tanto por el anverso como por el reverso. Lleva enroscada sobre el torso y los brazos una sierpe que descansa la cabeza sobre su hombro y a la que dirige su mirada la sirena. Como criatura monstruosa, imagen de la lujuria, a esta se le asocia con la serpiente, símbolo del pecado, de las tentaciones y del poder corrompedor del demonio. El «clavo» o roseta superior, con cabujón de esmeralda en el centro, adopta la misma forma cuatrilobulada con hojas intermedias de los eslabones de las cadenas. Esmaltes pintados en verde, blanco y rojo se aplican en la cola de la sirena, en la cabeza de la sierpe, en las cadenas y en el broche[77]. Esta «sirena de esmeraldas con su clavo de oro», con una cadena de perlas, fue legada en 1779 por la citada María de las Nieves Pinto y Vélez a su sobrina doña Beatriz Pinto y Vélez y después a su hermano don Juan Pinto. Como ninguno alcanzara descendencia, en virtud de sus últimas disposiciones testamentarias pasó a la virgen de las Nieves, a la que también regaló una «rosa de esmeraldas que es conocida y de mi uso»[78].
Lagartos y caimanes
Los lagartos y «caimanes» constituyen el pinjante de cadenas más popular y repetido, como confirman el gran número de ellos que figuran tanto en los ajuares domésticos como en los joyeros marianos (figs. 33, 34 y 35). Enriquecidos con grandes cabujones de esmeraldas, su forma parece asociada a los talleres americanos por la abundancia del modelo en la zona andina[79]. Don Cristóbal de Torres y Ayala (1700), gobernador y capitán general de la provincia subandina del Espíritu Santo de La Grita (Nueva Granada), y su viuda doña Luisa de Silva y Santa Cruz (1708) también mencionan en sus testamentos una joya «hechura de pato» y otra «hechura de caimán», ambas de oro y esmeraldas[80]. A diferencia de los anteriores, el «caimán» de la virgen del Rosario de la iglesia de Mazo estaba hecho en concha de madreperla engastada en oro con sus cadenitas de flor de lis[81]. En 1606, el mercader Ruy Pérez de Cabrera remitió desde Sevilla a doña Águeda de Monteverde, vecina de la isla de La Palma, en la nao del maestre Miguel Rodríguez de Acosta, «un caimán de oro con dies y ocho esmeraldas y una perla y un onbresillo», con peso de seis tomines y seis granos, y una gargantilla de oro «esmaltada de piesas con esmeraldas y rrubíes e perlas», de 12 pesos, 1 tomín y 6 granos junto con otras piezas de plata (un jarro sobredorado, un salero y dos cubiletes dorados, uno con esmaltes) pertenecientes a su difunto marido, el citado licenciado Pedro de Liaño, visitador en la provincia de Charcas y después juez por el rey en la isla Margarita, que había testado en Valladolid en 1604; así como varias alhajas que le envió de Perú su sobrino don Antonio de Castilla, conde de La Gomera[82]. Otra «lagartija de oro esmaltada con doze esmeraldas en ella» y un grifo con once esmeraldas se inventarió en 1614 en las casas mortuorias del capitán Pedro Díaz Franco, mercader avecindado en el activo puerto de Garachico[83]; y, en 1706, en las de don José Fierro de Espinosa y Valle en Santa Cruz de La Palma,
vn lagarto de oro esmaltado en blanco y asul y verde con veinte y dos esmeraldas grandes y pequeñas y vn pescado de oro con vn hombre sobre él con catorse esmeraldas en el cuerpo y otra que hase a dos fazes en vna flor de oro[84].
En el joyero de la virgen de Candelaria tampoco podía faltar un pinjante de este tipo[85]. Integrado en el siglo XVIII en la mantilla de la imagen, a este «lagartito» se le puso una perla en la cabeza porque le faltaba una de sus esmeraldas. Colgaba de un pendiente de oro con una esmeralda y después de un junquillo de oro. Según fray Pedro de Barrios fue donado en 1719 por el intendente don Juan Antonio Ceballos «el día que celebró a la Madre de Dios en nuestras monjas en La Laguna»[86].
La patrona de La Palma lucía dos singulares lagartijas de oro y esmeraldas que fueron reproducidas, colgando de los extremos inferiores de la «eme» de perlas que ostenta sobre la basquiña, en un verdadero retrato litográfico editado en París en 1860. Enajenadas en 1876 con el fin de invertir su valor en la elevación de la capilla mayor[87], la primera de ellas, con seis esmeraldas, otras dos en el extremo y un doblete pendiente de color de topacio (fig. 33), fue donada en 1652 por doña Margarita de Guisla Vandeval, viuda del capitán Bartolomé Pinto, mayordomo que había sido del santuario, apreciada en 516 reales. Esta lagartija o «salamanca», puesta en el cabo de una cadena de perlas, fue una de las joyas hurtadas en marzo de 1678. Reconocida semanas más tarde en la tienda de un comerciante holandés, fue entregada de nuevo al mayordomo del santuario el 26 de mayo del mismo año por orden del juez eclesiástico. Tras más de un siglo en manos particulares, sus últimos propietarios la restituyeron en 2010, gracias a la generosa donación de don Rafael Cabrera Vidal. El segundo pinjante hechura de lagartija, con 10 esmeraldas y un pendiente de perlas, fue ofrecido en 1778 por doña Francisca Vélez de Ontanilla, camarera de la virgen. Valorado en 347 reales y 2 cuartos antiguos, este último había pertenecido a sus abuelos don Juan Vélez de Ontanilla Liaño y Monteverde (1618-1702) y doña Francisca de Guisla Boot[88].
El deán don Pedro José Bencomo hizo obsequio en su testamento, en 1827, a la virgen de los Remedios, patrona de la catedral de La Laguna, de un pinjante similar (fig. 34). Forma parte de los juguetillos del Niño, de modo que en 1914 figura como un lagartito de oro y esmeraldas que se colocaba al infante; mientras que en una nota de las prendas entregadas en 1852 por la camarera de la virgen consta como un «lagartito de aguacate» de oro con muchas esmeraldas inventariado entre los dijes del Niño[89]. Con anterioridad, en 1712, doña Bárbara Ángela Carrasco y Ayala le había regalado otra «lagartilla» —que no se ha conservado—, junto con un cintillo y una pluma de esmeraldas y unas pulseras, una gargantilla y una cadena de perlas con 18 hilos[90]. Colocado horizontalmente, con lengua saliente, patas plegadas pegadas al cuerpo, esmaltado en verde, con cinco grandes esmeraldas, talla cabujón, embutidas en la masa del metal, y cola curvada enroscada en su final, pende de dos cadenas con eslabones con cartones esmaltados en blanco y azul, reunidos en un prendedor con anilla de suspensión. Su técnica, aspecto y hechura resultan muy próximas a la citada lagartija o salamanca donada en 1652 a la virgen de las Nieves o a la que la niña Catalina de Lugo-Viña luce sobre el pecho en el retrato conjunto con su hermano (figs. 33, 23 y 35). Fechables en torno a 1600, su origen debe de ser americano o andino en los tres mencionados ejemplos.
Pinjantes de ave
Por su temática, a los papagayos y cacatúas también se les suele considerar americanos[91]. El viajero Tomás Gage alaba el admirable primor con el que indios y chinos trabajaban en Nueva España. Hecho por sus manos y enviado como presente a Su Majestad en 1625, era un extraordinario papagayo de oro, plata y piedras preciosas, «ajustadas con tanta arte para representar la naturalidad de las plumas que la obra sola se estimó en quince mil ducados»[92]. El de oro y esmeraldas que posee la virgen de las Nieves (fig. 36) se recoge por primera vez en esa fecha como «un papagayo pequeñito de oro con esmeraldas que dio Santiago Fierro Bustamante»[93]. En posición frontal, alas desplegadas y larga cola, posa sobre un tronco en «S» tendida, originariamente esmaltado en verde, del que cuelga un pinjante con dos perlas engarzadas. No tiene cadenas —salvo una anilla de sujeción en la cabeza— y tampoco consta que las tuviera. A cambio de un rosario de corales que «excusaba» para su adorno, la misma imagen obtuvo una segunda «cotorra» con esmeraldas hacia 1800[94].
En el joyero de Nuestra Señora de Candelaria existían varias aves de diferentes hechuras: un «pavito de oro y perlas», un «patito» con cuerpo de perlas, al igual que los pies, formados por dos perlas orientales, que se desbarató para utilizarlas en el rostrillo y el conjunto de perlas que se puso en la corona de oro; y una águila de esmeraldas con 92 piedras de esa clase que la virgen recibió por mano del padre prior fray Domingo de Paz, entregada a la camarera en febrero de 1765[95]. Según el inventario practicado en 1746, la difunta marquesa de Torre Hermosa y Acialcázar, doña Francisca Juana de Mesa y Lugo, contaba en su ajuar con una grulla de oro con sus perlas orientales y sin una pierna, de una onza 11 adarmes y ocho granos, valorada en 43 pesos; y un pelícano de oro con cinco esmeraldas, cinco rubíes y tres perlas en un pendiente, con peso de 3 onzas y 5 adarmes y medio, que fue apreciado en 96 pesos[96].
Conocido popularmente como el «gallito del Niño», el pinjante de cadenas con figura de ave de la virgen del Carmen de Los Realejos es también de probable origen americano[97]. Está pintado con esmalte traslúcido, en verde, azul, rojo y amarillo, que deja ver el trabajo del oro, a base de una red romboidal incisa en la masa del metal (figs. 37 y 38). Cuelga de un prendedor con dos tramos de cadenas, formadas por eslabones esmaltados con cuatro perlas ensartadas y reunidas en un cartón. La inexistencia de relaciones anteriores a 1903 nos priva de conocer la fecha de su donación. Consta en ese entonces «como un dije del niño figurando un gallito de oro esmaltado con una perla grande en el centro y otras pequeñas». El cuerpo del ave, que lleva 35 perlas sobrepuestas por toda su superficie, está constituido por un gran berrueco embutido en carcasa de oro, además de otras dos perlas de mediano tamaño que sujeta con sus garras. Con cola plegada de pavo, espolones de gallo y garras de águila que hacen difícil su clasificación ornitológica, en el inventario de 1943 aparece como un faisán y en el de 1982, como un pavo[98]. En opinión de Arbeteta, pudiera tratarse de un ave monstruosa personificación del kraken, de modo que las numerosas perlas que cubren todo su cuerpo figurarían el espumaraje de las olas que levanta con su vuelo esta fantástica criatura.
Colgantes y dijes: los juguetillos del Niño
Al igual que los pinjantes de cadenas, los dijes suelen integrar los juguetillos del Niño, pendientes de las manos y brazos o alrededor del cuello del divino infante. Colgantes a manera de menudencia, capricho o juguetillo, consistentes por lo general en una miniatura, adoptan las más variadas formas: libros (fig. 39), pistolas y escopetas, cañoncitos de artillería sobre cureñas[99], pitos, campanillas, cascabeles, naves, automóviles, pomas de olor, jarras, ánforas e incensarios (figs. 44 y 45), manos, higas (figs. 46 y 58), amorcillos, cupidos o figuras infantiles. De marfil, con ojos velados, carcaj a la espalda y anilla sobre la cabeza para su uso es el que pertenece a la virgen de los Remedios del Realejo Alto (figs. 43); y, de finales del siglo XVI o principios del XVII, un curioso colgante existente en el santuario de las Nieves, con rueda de timón en oro esmaltado y perlas y copete trebolado (fig. 41). Las esmeraldas, perlas y aún cristales de buen tamaño y formas especiales, gotas, peras o aguacates engastadas en oro (como las que posee la titular de la antigua parroquia de los Remedios de La Laguna), con frecuentes pinjantes de perlas también se pueden incluir aquí, documentadas en los joyeros de casi todos los ajuares marianos desde el siglo XVII.
Una gran variedad de dijes existía en el joyero de la patrona de Gran Canaria. Las relaciones de alhajas desde 1668 en adelante incluyen, además de numerosas higas y pomas, un escarbadientes con un pito de oro con dos piedras blancas; un canutillo de plata con siete cascabeles del mismo metal; una piñita del pino de la virgen; dos habas, una colorada y otra parda; una curbina y una bolita de azabache, todo engastado en plata con sus remates también (1668); un agnus de cristal en oro esmaltado con siete perlas grandes, donación del capitán don Diego de Ortiz Ponce de León; una gotita de cristal amarillo engastada en oro (1679); otro agnus de cristal con sus remates de oro esmaltado regalo de doña Margarita de Herrera-Leiva (1683); «una gotica de coral con vn pendientito de algófar que dio la muger de Marcos de Évora, procurador de la Real Audiencia» (1684); un pinjante hechura de rana de oro y esmeraldas (1691); un carey de tres esquinas con tres piedras y engastes (1697); un agnus pequeñito de plata, una campanita pequeña y un cascabelito de plata, así como una gotita de cristal y una piñita del pino engastadas en plata, obsequios que doña Francisca de San Pedro y la señora Llagas y otras monjas de san Bernardo «pusieron al Niño» con ocasión de su visita a Las Palmas en 1703; una «cascabelita con su pita de plata que dio Manuel de la Consepción», oficial de lanero (1712); un niño de oro con ocho piedras y algunas piedras (1719); una cascabelita, un pescadito de madreperla con un junquillo de oro y un «coquito engastado en plata con un piñonsito de perlas engastado en oro» que la imagen trajo a su regreso durante la epidemia de 1742; una palomita de plata, una espiga de hilo de oro y una escopetita con una perla y cuatro esmeraldas «que tiene el niño» (1764), visibles en los retratos de vera efigie de la misma época; un dijecito encasquillado en oro con dos perlas pendientes donado por Micaela Negrín (1772); una aguilita en filigrana de oro adornada de perlas con cuatro adarmes de peso que dejó a la virgen doña Leonor Carvajal (1779); y una hucha de piedras preciosas enviada por don Josef Burriel (1790). A la imagen de san José de la iglesia de Santa María de Guía (Gran Canaria) ofreció en 1719 el alférez Esteban Sánchez un pito de oro, prendido de una cadenita de cordón de oro[100]. Un cuerno de azabache con engastes de oro matizado, con 20 perlas orientales y dos piedras de color rubí, con peso de una onza y cuatro adarmes en bruto, también figura en 1861 entre las alhajas de la patrona de dicha iglesia[101].
De hechura antigua o quebradas era el conjunto de dijes seleccionado hacia 1721 por el prior del convento de Candelaria para fabricar con ellas nuevas alhajas: un pavito de oro y perlas, un barrilito de pasta engarzado en oro guarnecido con dos aritos de esmeralda pequeños, otro barrilito de ámbar con unos «pendentientos» de perlas menudas, un pedacito de coral engastado en oro con cuatro adarmes de peso; un barquito de oro de dos adarmes, una esmeralda de gota engarzada en oro, un «juguetico colorado» con sus pendientes de metal, una campanita de oro con una florecita de ocho adarmes, un «engastico» de oro y perlas con un coral grande pendiente, un águila y una lagartija de oro y esmeraldas[102]. Además del mencionado brinco o pinjante con un reptil de esmeraldas (fig. 34) y una madeja de perlas orientales, el deán don Pedro José Bencomo ofreció en sus últimas voluntades a la patrona de la catedral de La Laguna una cabalonga, un aguacate, una calabacita, una manita de oro y otra de vidrio cuyo legado de joyas pasó a la virgen tras su fallecimiento en 1827[103].
Varios colgantes individuales del siglo XVI, en oro esmaltado, se encuentran entre los dijes más antiguos e interesantes: uno de incensario en el santuario de las Nieves (fig. 44); otro de libro en la iglesia de la Concepción de La Orotava que perteneció al Niño Jesús del Nacimiento (fig. 39)[104], con diseños de cartones parejos a los del ejemplar del Museo Nacional de Artes Decorativas y a un dibujo de colgante de 1613[105]; y uno de nave en miniatura (el «barquito del Niño») con casco de cristal de roca engastado en oro, restos de esmalte blanco y azul y tres cadenillas reunidas en el cestillo de su único mástil bajo la anilla de suspensión, propiedad también de la patrona de La Palma (fig. 40) cuyo diseño puede compararse al de otro boceto del archivo de Barcelona fechado en 1594. Del siglo XVII es un pequeño dije en forma de papagayo de la virgen de los Remedios (catedral de La Laguna), de tosca ejecución y posible hechura andina o neogranadina. Posado sobre una rama, con alas pegadas al cuerpo y un ojo de esmeralda embutido en pecho, pende de una sola cadena de perlas enganchada a una anilla sobre la cabeza[106] (fig. 42). Más reciente es «el cochito del Niño», un automóvil antiguo (c. 1900) donado en 1963 por doña Onelia Morera de González a Nuestra Señora de las Nieves (fig. 3).
Higas
Dentro de este grupo, las «higas» eran dijes o amuletos en forma de mano cerrada a los que se les atribuían propiedades profilácticas y contra el mal de ojo. Aparecen esporádicamente en los joyeros marianos desde finales del siglo XVI, incluidas en vidrio, azabache, coral y marfil. Una «cadenilla de bidrio blanco con vna mano de marfil» se inventaría en 1600 entre las prendas de la virgen de la Antigua (Fuerteventura)[107]. La del Pino reunió a lo largo del tiempo el conjunto más numeroso. En 1668 se enumeran tres, dos de cristal, una de ellas con guarnición de oro esmaltado y otra de coral encasquillada en oro; y en 1679 tres «higas de cristal fino engastadas los remates de ariba en doro que dieron diferentes devotos», además de otras dos ensartadas en el manojo de dijes del Niño, en cristal y coral con remates de oro. En 1684 se añade otra «giga de cristal engastada en oro que se le dio este año de 84; no se quién». Durante la visita que la sagrada imagen realizó en 1703 a la ciudad de Las Palmas por la falta de lluvias, recibió de manos de doña María de la Antigua, monja profesa en el monasterio de san Bernardo, una «memorita de oro matisada en porselana con vna higa de asavache», así como otra higuita pequeñita de idéntico tipo de piedra; y en la rogativa de 1712, una higa de cristal que le regaló doña Josefa Denis. En 1719 sumaban seis higas de cristal engastadas en oro, dos con cuatro esmeralditas cada una y otras cuatro con cuatro perlas. Consideradas como objetos de poco valor, la mayor parte de ellas fueron vendidas o consumidas en otras piezas, de modo que el inventario de 1790 consigna una «manita de plata de mala hechura y pocos adornos que solo sirve para desbaratar», la misma que figura como de mala hechura y pocos adarmes en 1800, fecha en la que también se inventaría un par de pulseras granadas «con algunas higuitas de corales».
En la actualidad, se han conservado tres higas fundidas en oro en el santuario de las Nieves; tres de marfil (una en el mismo joyero y otras dos unidas a los dijeros de la virgen del Rosario en el ex convento de Santo Domingo de Santa Cruz de La Palma y de la de los Afligidos en la iglesia del Realejo Bajo); y dos fundidas en plata en el ajuar de la patrona de Los Llanos de Aridane. De cristal de roca, con puños o casquillos de plata sobredorada, son las dos higas de Nuestra Señora de los Remedios de la catedral de La Laguna (fig. 46), una de ellas donada en 1827 por el deán Pedro José Bencomo, que dejó a la virgen en su testamento una manita de oro y otra de vidrio[108].
Habas, perlas irregulares y conchas de madreperla
Materiales orgánicos (coral, ámbar, madreperla, berruecos, carey, marfil, habas, semillas y frutos duros) o minerales (azabache, cristal de roca, jaspes o guijarros, piedras y esmeraldas), a los que se les atribuían cualidades profilácticas, mágicas o sanadoras, se usaban para fabricar dijes y colgantes engastados en oro o en plata. De una semilla no identificada está hecho el de la virgen de los Remedios de Los Llanos de Aridane, inventariado desde 1831 como un «haba negra» encasquillada en oro con un pendiente de perlas finas (fig. 52). Técnicamente relacionado con la joyería portuguesa, con sendas caperuzas foliáceas de hojas lanceoladas intercaladas, el tipo de argolla de suspensión, sobre manzana gallonada con restos de esmalte blanco, es propio de la primera mitad del siglo XVII. Una semilla o fruto similar con la misma clase de engaste y esmalte verde posee la virgen de Gracia en Icod de los Vinos. Colgantes parecidos, denominados genéricamente como “pomas”, se aprecian en diferentes retratos de la virgen del Pino, de la de Candelaria o de las Nieves.
Con madreperla o grandes perlas irregulares estaban realizados otros colgantes. Desde el siglo XVIII, las relaciones de alhajas de la misma iglesia incluyen un «dixesito de madre de perlas engarzado en oro (1705); una perla o concha embutida en oro (1757), una perla grande encasquillada en oro» (1840) y una «perla fina grande encasquillada en oro formando chapa por detrás» (1881) pertenecientes a la patrona del lugar, en tanto que la virgen del Rosario poseía «dos dijes de madre de perlas», uno engastado en oro con tres perlas pendientes (1705) y otro con una perla fina, chapa en el reverso y dos pendientes de una perla que colgaba de una cinta para adorno del Niño (1881). Con ellas se debió de engarzar el collar o mazo de perlas, de ocho hilos, con tres grandes perlas barrocas que sirve de adorno al Niño Jesús de la primera, inventariado desde 1928 (fig. 47). Dos están enchapadas en oro, en uno de los casos con una cruz patada grabada en el dorso[109]. Presumiblemente de la segunda mitad del siglo XVII es la concha de madreperla que pende del cintillo o dijero del Niño Jesús de la virgen de los Remedios de la catedral de La Laguna, inserta dentro de carcasa de oro grabada y esmaltada con escudo en el reverso[110] (figs. 50 y 51). Sus emblemas heráldicos, un león sobre un puente, corresponden a la familia genovesa de Ponte, en tanto que la cruz acolada y floronada de gules, ala orden de Calatrava. Ello permite relacionar el joyel con alguno de los caballeros de ese linaje que ingresaron en la mencionada orden nobiliaria durante la segunda mitad del seicientos[111] y que ocuparon importantes cargos en la administración colonial en el Nuevo Mundo: el primer conde del Palmar, don Pedro de Ponte y Hoyo (1624-1704), capitán general del reino de Tierra Firme y presidente de la Real Audiencia de Panamá; Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo (1667-1705), gobernador de Venezuela; y Diego de Ponte y Llerena (n. 1638), gobernador y capitán general de Puerto Rico[112]. La misma clase de engarce con cerquillo de pestañas y sogueado exterior muestran dos almendras de madreperla existentes en el joyero de la virgen del Rosario de Garachico.
Forma de corazón adopta el dije de concha de madreperla de la Inmaculada Concepción del Risco (Breña Alta). Al modo de los colgantes y cruces de finales del siglo XVI y primeras décadas del siglo siguiente, presenta engaste sogueado esmaltado en azul, decoración nielada con tallos en roleos asimétricos en el reverso, anilla de suspensión sobre manzana gallonada y tres pinjantes de perlas pendientes (figs. 48 y 49). Constituye una donación testamentaria de doña Ángela de Castilla, entregada por sus herederos en 1761 a la camarera de la virgen[113].
Ánforas, pomas y piedras bezoares
Los frascos de aromas o perfumes, jarras o ánforas, pendientes de tres cadenillas estuvieron muy de moda hasta 1560 aproximadamente para desaparecer hacia 1580[114]. Utilizado como pequeño esenciero, el del santuario de las Nieves conserva tres anillas de enganche, dos laterales y una central unida a un tapón semiesférico extraíble, aunque en la actualidad cuelga de una «pieza o paso» esmaltada con una esmeralda tabla en medio, semejante a las que integran el collarete del mismo joyero (fig. 44). Su recipiente cilíndrico de base bulbosa gallonada, pie de asiento cónico y tapador en forma de cúpula aplastada, con orificios radiales para dejar salir el aroma, recuerda los diseños de las copas con tapa renacentistas o manieristas del segundo tercio del siglo inspiradas en las urnas o vasos antiguos. Consta en el inventario de 1718 como un «junquillo con una jarrita de oro esmaltada que tiene puesto el Niño», apreciado en 245 reales[115]. De cristal, con pie, remate y asa de oro, esmaltado en verde y rojo, era la jarrita donada por Elvira de Ortega[116], fallecida en 1587, a la Inmaculada Concepción de la iglesia de la casa-hospital de la misma isla. Un «granzón» negro engastado en filigrana de oro compone el cuerpo del dije de anforilla cosido al cintillo o dijero de la virgen de los Remedios de la catedral de La Laguna, con restos de esmalte blanco y azul y una única cadena sujeta a la tapa, como los colgantes del siglo XVII (figs. 45 y 55). Su configuración esferoidal, con cuello cilíndrico y dos asas simétricas en ese, es semejante a los diversos joyeles con jarritas que conserva la catedral de Santo Domingo, de fecha más tardía y encasquillados en oro y no en filigrana[117].
Las pomas eran dijes o colgantes con figura de pera, manzana o fruta, pendientes de una o tres cadenillas, a veces abrideras para introducir también esencias o sustancias aromáticas, al igual que las pomas con diseños calados llenas de ámbar gris de las que emanaba el aroma de ámbar o de la algalia[118]. Figuran en abundancia en los joyeros marianos desde el siglo XVI y hasta las primeras décadas del setecientos, decayendo a partir de entonces, como reflejan igualmente retratos (figs. 22 y 24) y veras efigies. La virgen de Candelaria tenía dos pomas engastadas en oro y otra con «un juguetico de oro y perlas de jechura de un pajarico», de una onza y dos adarmes, ofrecida por doña Elvira del Castillo, «vecina de Canaria, quando vino a ver a Nuestra Señora». De cristal fino, «guarnesida y envarsinada en listas de oro con su pendiente de lo mismo», era la que las hermanas del señor Angulo, inquisidor de la Suprema, regalaron antes de 1679 a la patrona de Gran Canaria; retratada hacia 1747 con una poma de oro afiligranada pendiente de una cinta roja en el antebrazo derecho en un cuadro anónimo[119]. Tres pomas engastadas en oro se recogen en el santuario de las Nieves en 1718, una de cristal con cuatro ojos de esmeraldas que colgaba de un chorrillo de perlas y dos de ámbar engastadas en oro y en filigrana, con y sin pendientes de perlas, a las que se añadió una tercera donada más tarde por la madre a san Pedro Alcántara Sotomayor[120]. Por fortuna, un notable ejemplar, de gran tamaño, ha perdurado en el joyero de la virgen de la Peña de Francia del puerto de la Cruz[121]. En forma de pera, va embutido dentro de una trama calada en oro con perlas gruesas sobrepuestas compuesta por flores de lises y rosetas en torno a cabujones de esmeraldas (fig. 54).
En filigrana de oro se montaron no sólo pomas de olor sino, también piedras bezoares con propiedades curativas, como el ejemplar de Viena con las armas del duque de Alba († 1582)[122]. Engastadas en oro o «embarsinadas» en filigrana, las pomas de ámbar se hicieron populares en los siglos XVI y XVII. Por cláusula testamentaria, Catalina Hernández, viuda del escribano Diego de Chávez, dejó en 1590 «una poma de oro suya pequeña llena de ámbar» a la Concepción de la capilla de la Vera Cruz, sita en el convento franciscano de Santa Cruz de La Palma[123]. Una «pera de ámbar» con sus engarces en los extremos de oro y una perla pendiente, «que no se saue quién la dio», figura más de un siglo después, en 1721, entre sus alhajas, además de otra poma de ámbar engastada en oro con un pendiente de seis perlas, de 25 adarmes de peso, obsequio de la orive Margarita de Santa Cruz Leonardo, hija del también platero Pedro Leonardo de Santa Cruz[124]. La imagen venerada bajo igual advocación en la iglesia de la casa-hospital recibió en 1643, de manos de las hijas del capitán Diego García Fraga, «otra poma de filigrana enbutida en ánbar y de oro» que, según reconoció el platero Manuel Rodríguez, pesó 147 reales[125]. La titular de la cofradía del Rosario de la misma ciudad lucía otras dos pomas de ámbar que, pasadas de moda, se pusieron a la venta en 1786: una grande engastada en filigrana de oro y otra pequeñita con una argollita de oro y un pendiente de una perla[126]. Con anterioridad a 1679, la virgen del Pino fue también agraciada por el capitán don Luis Truijillo el mozo «con una poma de ámbar pequeña exmaltada en oro en los remates con sus pendientes» y, en 1691, por doña Luisa Truijillo de Figueroa, con una poma de ámbar «embarsinada en feligrana de oro con vna perla gruessa por remate», con el respetable peso de cuatro onzas y cuatro adarmes.
Una «poma engastada en oro y perlas» dio en limosna a la Concepción del Risco (Breña Alta) su camarera, doña Manuela Guillén, en 1806[127]. Consiste en un interesante colgante en forma de huevo cuyas características responden a los años finales del siglo XVI. Montado entre dos casquillos calados unidos entre sí por cuatro piezas esmaltadas pende de dos cadenillas con rosetas cruciformes, igualmente esmaltadas, con una campanilla en medio (fig. 52). Se trata de un aparente guijarro rodado calizo al que se le atribuirían propiedades mágicas o terapéuticas, eficaces contra el veneno. En esta manera, se engarzaron también algunas piedras bezoares, si es que esta no lo fue en su momento[128]. Su homónima de la capilla de la Vera Cruz, en el convento franciscano de la capital de la isla, poseía una pieza semejante, documentada desde 1723 como una «vna joyesita de vna piedra de color melado, guarnecida de oro y con tres pendientes de perlas» y cinco adarmes de peso de la que se ignoraba su donante[129]. En 43 reales y 36 maravedís se apreció otra «joya hechura de vna piedra de besar engarsada en oro con algunas perlas», incluida dentro de la partición de bienes de don Nicolás Massieu Vandale y Rantz (1706), esposo de la camarera de la misma imagen[130]. Una calabacita de jaspe engastada en oro consta en 1803 en el joyero de la antigua imagen de la virgen de la Luz, cotitular de la ermita de San Telmo de Santa Cruz de La Palma[131].
Dijeros, manojos de dijes y cascabeleras
Formados por cadenas, cuentas engastadas en oro, cintas de seda, galones o bandas textiles con pasamanerías e hilos de perlas bordados, los cintillos o dijeros agrupaban los diversos dijes y juguetes del Niño, encadenados a ellos o pendientes de argollas o cadenillas, al modo de los «cinturones de lactante», con sonajeros, cascabeles, amuletos, reliquias y talismanes protectores semejantes a los usados por los infantes de la casa de Austria[132]. De una cinta de seda colgaban en 1881 los del Niño de la virgen del Rosario de Los Llanos de Aridane: dos «relicaritos» pequeños, una perla grande con chapa de oro y un pendiente de vidrio verde encasquillado por ambos extremos[133]. Desde el siglo XVI, también fue costumbre en España engarzar a los rosarios diversos dijes, como el de la misma advocación de Icod de los Vinos, con un relicario lignum crucis oval cuajado de aljófares, un brazo de coral y un corazón de azabache dentro de carcasa de oro con la figura de una cabra grabada al dorso. A un aro o pulsera de oro van ensartados los del Rosario del Realejo Bajo: un corazón, un vástago ondulante, rejo o tentáculo, un pez, dos sortijas y un cascabel de oro (fig. 57).
Desde el último tercio del siglo XVII, la patrona de Gran Canaria poseía dos nutridos manojos de dijes, con colgantes de vidrio y cristal, azabache y coral, engastados en oro y plata: un pito de oro, cascabeles y campanilla de plata, varias higas y manitas, un bracito de coral, un perrito de cristal, así como un Jesús de oro y una cabeza de azabache con las figuras del Ecce Homo y una muerte:
-Yten vn manoxillo de dijes con vn pito de oro, vna higuita de cristal con el remate de oro, una gota de cristal con su remate de oro; vn hesusito de oro como estanpitados; manitas de coral con los remates de arriba de oro; vna quenta grande de asavache esquinadita con sus rematitos de oro y dos perlitas por pendientes; vna cabesita de asavache, por vna parte vn ecce homo y por la otra parte la muerte y sus rematitos de plata y una mano de asavache grande sin engaste.
-Yten vn manohillo de cascavelles y vna canpanita chiquita de plata y vn brasillo de coral engastado en plata y un perrito de cristal con vna cadenita subtil de plata que tiene el santo niño puestos[134].
En el inventario de las alhajas entregadas en 1719 a la camarera de la virgen, doña Elvira del Castillo Olivares, consta que los dijes (una pomita de ámbar, una cruz, un viril y un pito de oro, dos higas de cristal y otras dos de coral, un corazoncito de cristal y un coral engastado en oro, además de una venera de oro esmaltada a la porcelana) se hallaban prendidos a una cadenita de eslabones:
-Ytem otra cadenita de oro tanbién de eslabones donde penden los dijes del niño, que se conponen de vna pomita de ámbar engastada en oro con su pendientito de lo mismo y vna perlita= vna crus de oro pequeña, que es la que se expresa dio Timotea Peñón= vn biril de oro; vn pito de lo mismo= dos higuitas de corales engastadas en oro= vn corasonsito de cristal engastado en oro: vn coral engastado en oro con sus pendiente de aljófar= dos higas de cristal, vna mayor que otra tanbién engastadas en oro= vna venera de oro esmaltada en porselana.
El dijero de la virgen del Rosario de Santa Cruz de La Palma reúne tres dijes o colgantes ensartados a una cadena con cuentas negras de azabache de distinta clase y caperuzas foliáceas de oro, compuestas a partir de diferentes trozos de rosarios[135]: un pez articulable en plata, de origen salmantino o portugués; una mano o higa de marfil con empuñadura de oro y una tórtola también de marfil, del siglo XVII, con ojos de vidrio rojo y cabeza y cola engastadas en oro (fig. 59). Una higa de marfil, un colmillo engastado en oro y una cruz de piedras verdes falsas integran el de la imagen de los Afligidos de la parroquia del Realejo Bajo (fig. 58). Aunque su origen debe de ser mucho más antiguo, el cintillo del Niño de Nuestra Señora de los Remedios (fig. 55), patrona de la catedral de La Laguna, está documentado desde 1852[136]. En su anverso presenta un galón de pasamanería entretejido con hilos de oro y plata, bordado con perlas y con hileras de aljófares sobrepuestas, mientras que el reverso está forrado con una cinta de tafetán de seda carmesí. Lleva ensartados tres dijes o colgantes o modo de juguetillos: un viril de templete engastado en oro con un calvario tallado en miniatura en su interior, de finales del siglo XVI o de principios del XVII[137]; una «perla grande» o concha de madreperla dentro de carcasa de oro grabada y esmaltada con escudo coronado en su reverso, rematada en anilla de suspensión sobre penacho trifoliado esmaltado (figs. 50 y 51); y un dije de anforilla engastado en filigrana de oro, del siglo XVII, utilizado como pequeño esenciero (fig. 45). Las «cascabeleras», con campanillas y cascabeles, se usaron en Gran Canaria para adornar al Niño a cuya patrona se le colocó, entre 1661 y 1663, un juguete de cascaueles formado por un canutillo de plata con siete cascabeles, así como una piñita del pino, dos habitas, una corvina y una bolita de azabache, todo engastado en plata, según consta en el siguiente inventario de 1668. Con él aparece representada en la mencionada vera efigie de Santa Bárbara de California (fig. 29). Al modo de Nuestra Señora del Pino, la cascabelera de la virgen del Rosario de Arucas, aunque dorada, era también de plata, con cinco cascabeles y una campanillita de marfil engastada en oro. Había sido ofrecida hacia 1800 por doña Catarina del Toro, que también dejó al divino infante unas pulseritas de perlas que tenía en «una manita»[138].
Collaretes y gargantas, eslabones y botones
De uso femenino y formados por piezas y entrepiezas de oro esmaltado en dos variantes, una ancha y otra estrecha, equivalentes a «pasos y pasillos», eran los collaretes de garganta, las manillas ceñidas a las muñecas y las cintas de caderas aplicadas a la indumentaria, de moda desde el último tercio del siglo XVI y durante la primera mitad de la centuria siguiente. Según L. Arbeteta, restan muy pocos ejemplares, de los que los más ricos son los más ricos los de la custodia de la catedral de Barcelona y los colocados sobre una corona de la virgen del Pilar fechada en 1583[139].
De finales del siglo XVI o principios del XVII son los dos «collaretes» que pertenecen al joyero del santuario de las Nieves[140], uno integrado en el rostrillo, inserto alrededor del óvalo central (fig. 60); y otro, independiente y de mayor tamaño, que se coloca en banda horizontal bajo el mismo (fig. 61). Con 29 piezas rectangulares en disposición alterna, el primero fue puesto en el actual rostrillo hacia 1770, según nota que obra al margen del inventario de 1718. El segundo posee actualmente 15 piezas con esmeraldas cuadradas, entrepiezas en forma de rosetas esmaltadas en rojo y elemento de garganta o broncha acorazonada con corona superior y cuatro esmeraldas en cruz, la inferior en rombo y la superior pentagonal. Tanto los pasos como los pasillos presentan anillas en su extremo inferior para pinjantes de perlas con dos calabacitas[141]. Donado hacia 1640 por doña Beatriz Corona y Castilla, mujer del capitán don Diego de Guisla Vandeval, constaba originariamente de 17 piezas (una de ellas fue recolocada como copete en el dije de incensario que lleva el Niño Jesús de la misma imagen; fig. 44), con una cruz de oro y esmeraldas que colgaba de la broncha[142]. En oro esmaltado en blanco opaco, rojo y verde y diseños en forma de cartones a base de ces, ambos collaretes ostentan esmeraldas tablas en cajas de engaste en el centro de cada pieza.
De este tipo de pasos o eslabones, con esmeralda cuadrada al centro y pinjantes de perlas, son unas pulseras de la catedral de Santo Domingo a las que se les atribuye procedencia castellana[143]. El maestre de campo Bartolomé de Ponte y Calderón también cita en su testamento dos cintillos de oro, uno grande con esmeraldas «que agora me traxeron de España», con un costo de 2.104 reales, y otro de piedras blancas, de 400 reales[144]. 39 piezas de oro esmaltado poseía el cintillo que el caballero flamenco Pablo Vandale († 1623), señor de Lilloot y Zuitland, legó a su hermana, la condesa de La Gomera, con una vuelta de cadena de oro gruesa y un «cofresillo de las Yndias de concha y carey»[145].
Una de las tres custodias de sol de la iglesia de la Concepción de La Laguna, obrada en la ciudad en el siglo XVIII, también fue enriquecida con 16 piezas tardomanieristas en oro esmaltado, sobrepuestas alrededor de la caja del viril en ambas caras (fig. 62), al igual que numerosos chatones y sortijas engarzadas sobre los nudos y cuerpos del vástago. Procedentes de un collarete de garganta o cintillo de caderas donado a la imagen de la patrona de la parroquia y franqueado al efecto por su camarera[146], el diseño de los pasos es diferente, con cuadrícula de esmeraldas y piedras rojas alternantes en cajas de engaste. La joya más antigua que guarda la virgen de la Encarnación de Adeje parece ser, asimismo, la pieza central o elemento de garganta de otro collarete de principios del XVII (fig. 63), de forma semejante a la de la patrona de La Palma. Con perfil triangular y trama de tornapuntas en torno a caja de engaste, está compuesta por «una especie de coronita de oro esmaltado con una piedra blanca en el medio y tres cuentas falsas» (desaparecidas), como se la describe en 1835[147].
De diseño parecido a las piezas o entrepiezas, a base de cartones en «S», eran los eslabones o botones que se cosían o prendían como adorno del vestido, puntualmente registrados en los inventarios reales y descritos en los retratos de corte[148]. De este tipo es un ejemplar en oro esmaltado conservado en la casa museo Cayetano Gómez Felipe (La Laguna), soldado y convertido a posteriori en un alfiler (fig. 64). Dos apliques de eslabón en oro esmaltado en verde y rojo con formato de doble cuadrifolia o estrella de ocho puntas, con prendedor o alfiler de dos anillas al dorso, existen en el joyero de la virgen del Rosario de Breña Alta[149] (fig. 65); y una pieza o eslabón esmaltada en verde, en forma de roseta, en el de la virgen del Carmen (Los Realejos). Con dos anillas y seis hojas o gallones en torno a una perla engarzada, en fecha más reciente se le agregaron a esta última dos cercos torsos concéntricos en oro con un alfiler al dorso para prenderla (fig. 66). Aunque data del siglo XVII, figura entre las prendas entregadas por los devotos a la camarera de la virgen entre 1903 y 1919[150].
Durante los siglos XVIII e incluso XIX los talleres locales siguieron haciendo, de manera arcaizante, esta clase de cintillos o gargantillas, pasadas de moda en otras partes. Los numerosos ejemplares que se conservan en la isla de La Palma, denominados genéricamente en relaciones e inventarios como collaretes, fueron fabricados ex profeso, con sortijas y materiales reaprovechados de joyas anteriores, como adorno de diversas imágenes de la virgen, de talla o de vestir, obviamente sin rostrillo. Para Nuestra Señora de Montserrat de Los Sauces se hizo, en la capital de la isla, durante la década de 1740, una gargantilla con cuentas de oro con las diversas prendas que la esposa del ayudante Miguel Fernández Arturo, parroquiana del lugar, había llevado a la ciudad[151]. Un collarete en oro esmaltado al trasflor en rojo y blanco debe ser el realizado en aquella fecha. Sus piezas o eslabones son auténticas rosetas florales en cazoletas de formas y tamaños alternantes (radiales o mayores con cinco hojas), cada una con una perla en medio (fig. 67). El de la virgen del Socorro (Breña Alta) combina rosas de perlas y aljófares con flores abiertas de seis pétalos en hilo de oro con ojos de esmeraldas, al modo de un colgante con un Niño Jesús del santuario de las Nieves.
La mayoría de estos “collaretes” presentan, sin embargo, rosetas caladas con diseño abierto de cartones calados de inspiración tardomanierista, integrados por hojas y parejas de ces vegetales contrapuestas en torno a cajas de engaste cuadradas con esmeraldas, unidas entre sí con engarces dobles con una o dos perlas encadenadas. El más antiguo de ellos parece ser el de la virgen del Rosario de Santa Cruz de La Palma, único que ostenta broncha triangular de dos cuerpos con hojas, ces, ocho cajas de engaste y un cabujón de esmeralda en medio (fig. 70). Donado hacia 1880 por doña Hermenegilda Machín Herrera[152], el de la patrona de Los Sauces está compuesto por una cruz y un lazo dieciochescos y 10 piezas aveneradas, aquí con piedras verdes en pabellón (fig. 68), semejantes a las de Nuestra Señora de Candelaria de Tijarafe (inventariado desde 1846), con cinco rosetas del mismo tipo y tablas de esmeraldas. Un segundo grupo está formado por hojas y carnosos tallos con perlas solas o racimos de perlas y aljófares en el centro. Prácticamente idénticos son los de las titulares de las cofradías del Rosario de Santa Cruz de La Palma (fig. 72) y San Andrés (fig. 73), de 9 y 5 piezas respectivamente; mientras que el de la patrona de la isla (transformado y utilizado en la actualidad en un cintillo), con lazo central y dos órdenes de rosetas de distinto tamaño (fig. 71), llevaba pendiente, según consta en 1802, una cruz con siete perlas orientales.
De finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX datan los ejemplares realizados por el platero Antonio Juan de Silva, quien adaptó el modelo al gusto rococó, manteniendo las cajas de engaste con esmeraldas tablas, pinjantes de perlas y el diseño abierto de roleos, ahora con motivos de rocalla y entrepiezas en forma de placas lanceoladas con perlas sobrepuestas. Según factura expedida por el maestro, el de la Concepción del Risco, en Breña Alta (con 7/6 piezas y entrepiezas) fue realizado en 1804 y en él se invirtieron siete anillos de oro con perlas y esmeraldas y una piedra falsa[153] (fig. 74). Sin diferencias apreciables, el de las vírgenes del Rosario de esa localidad (con 8/7 piezas y entrepiezas) y del vecino pueblo de Breña Baja (con 9 rosetas) deben de ser sin duda de su misma mano (figs. 75 y 76). En la casa museo Cayetano Gómez Felipe (La Laguna) se conserva otra pieza o eslabón procedente de la isla de La Palma con idéntico formato (fig. 77).
Joyas y rosas de pecho
Como escribe L. Arbetera, durante el reinado de Felipe IV (1621-1665) se consagró uno de los tipos más populares de la joyería española. Colocada sobre el pecho, en el centro de escote, al ser una alhaja grande y de valor recibía el nombre por antonomasia de joya, también llamada joya de pecho si era de forma redondeada. Canarias no fue una excepción y, al igual que en Andalucía, a juzgar por los ejemplares conservados y las noticias existentes, la joya o rosa tuvo una extraordinaria difusión[154]. Las piezas más antiguas están caladas en plancha de oro con decoración de esmaltes y perlas sobrepuestas, como la rosa esmaltada en rojo y verde, con 30 perlas sobrepuestas, de la virgen de las Nieves. Con ocho lóbulos en el contorno exterior, una estrella inscrita de ocho puntas y un ojo de esmeralda en medio, de ella pende la cruz de perlas gruesas donada en 1642 por doña Margarita Grave[155].
Entre 1660 y 1680 fueron muy populares las rosas de filigrana y perlas. En la década de 1670 se elaboraron ex profeso en Gran Canaria diversas joyas o rosas, en filigrana de oro o con esmeraldas engastadas, para la virgen del Pino. Es el caso de una «hoya redonda a modo de rosa» de filigrana, con una perla grande al centro, que se hizo con algunos anillos y otras menudencias; o la rosa de oro y esmeraldas donada por el canónigo don Andrés Romero con una piedra fina colorada en medio; en ambos casos «sembradas de perlas». Otras tres «rosas de pecho» en filigrana de oro y perlas presentó en 1719 la camarera de la virgen de Guía, una limosna del canónigo don Francisco de la Huerta, otra grande con su clavo dádiva de doña Isabel Manrique y una pequeña con cuatro perlas grandes en medio y ocho chispas de esmeraldas, regalo de doña Ana Montesdeoca Cabrejas. También de filigrana es la rosa de perfil acorazonado, con nueve rosetas cinceladas sobrepuestas y alfiler al dorso, que, a juego con un par de pendientes, adornan a la imagen de la Candelaria de la parroquia de la Concepción de La Orotava (fig. 15). En esta línea, se trabajaron grandes rosas circulares cargadas de aljófares de diseño radial, como la existente en esta última iglesia, en plancha de oro calada, recortada y tapizada de perlas cosidas al soporte (fig. 78); o la que pertenece a la virgen de la Caridad de la misma villa[156], con motivos de follajes y cuadrifolias correspondiente a un barroco más avanzado (fig. 80).
Abundan en especial las rosas de un solo cuerpo circulares de labor calada y pedrería exclusivamente de esmeraldas, a diferencia de otras partes de España, cuyo origen puede ser tanto canario como neogranadino (figs. 82, 84-89, 91-92 y 94-95). Forma y disposición radial de las piedras ofrecen los llamados «panes de Antequera» (fig. 84), representados en diversas pinturas andinas, como la entrada del virrey Morcillo en Potosí (1714)[157]. Su presencia era inexcusable en todos los joyeros marianos y hay buenos ejemplares, solas, en parejas (santuario de las Nieves, Concepción de La Laguna) y hasta triples (catedral de La Laguna), en los ajuares de la patrona de la isla de La Palma (seis; figs. 91 y 92), de la virgen del Rosario de Garachico (figs. 81, 83 y 89) y en los de las titulares de las antiguas parroquias de la ciudad de La Laguna, en el de la Concepción (fig. 82) y en el de los Remedios (cinco), hoy catedral[158] (figs. 91 y 92). Como se ven en sus retratos dieciochescos de vera efigie (figs. 20 y 21), grandes joyas de pecho y rosas, «con abundancia de esmeraldas de aspecto pesado y arcaizante, que nos hablan de su posible origen americano»[159], con madejas de perlas engarzadas con ellas, constituían el adorno más representativo y característico de estas últimas, al igual que el de la virgen de Gracia, a la que se le tributaba culto en el convento de san Agustín de la misma ciudad. Otro grupo de ellas (con al menos un «pan de Antequera») fue integrado, en torno a 1770, en el rostrillo de Nuestra Señora de las Nieves (fig. 84) cuya imagen poseía, según el inventario de 1718, once rosas, casi todas ellas de perlas o esmeraldas, en número de cinco, siete o nueve piedras verdes, tablas, ojos o cabujones[160].
De superficie cónica o abombada, las esmeraldas van, por lo común, embutidas en la masa del metal, con el reverso visto sin ningún tipo de decoración (fig. 86), salvo motivos florales grabados por el envés en casos excepcionales (Concepción de La Laguna, Garachico). Las piedras verdes pueden combinarse con cristales de roca, claveques o dobletes de color en cajas de engaste montadas al aire (Museo de Arte Sacro de Icod de los Vinos; fig. 90), como las dos parejas de la María de la virgen de las Nieves, presumiblemente de fabricación local. Otra en filigrana oro de la misma imagen presenta cajas sobrepuestas a cálices florales de cinco hojas. Las hay simples, con ocho piedras dispuestas en torno a una cuadrícula (catedral de La Laguna), una tabla o una piedra ochavada (Garachico, figs. 81 y 83) o de cristal de roca (virgen de los Afligidos, Los Realejos); con «figura de estrella» (como se dice en 1772 en el aprecio que hizo el platero Francisco Anselmo Rodríguez de las joyas entregadas a la virgen del Pino por doña Leonor Carvajal), al modo de los «panes de Antequera», con brazos terminados en esquemáticos capullos florales en forma de tulipanes (Concepción de La Laguna, fig. 82); con dos cercos de numerosas esmeraldas, el interior romboidal (catedral de La Laguna, figs. 87 y 88) o con salientes en punta en el exterior, como la de Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de Puntagorda, donada en 1733 por Miguel González[161] (figs. 85 y 86); y con radios helicoidales en torno a un ojo o un cabujón de esmeraldas (Garachico, santuario de las Nieves, figs. 89 y 92). Generalmente radiales, otras adoptan diseño cruciforme de doble cuadrifolia, con hojas lanceoladas o de lados cóncavos que alternan con otras acorazonadas configuradas por tornapuntas afrontadas (santuario de las Nieves). Su configuración y ornato incluye tramas o encajes de ces caladas, orlas de tréboles o cuadrifolias (motivos posiblemente asociado a los talleres isleños) y roleos contrapuestos en los bordes (Garachico, Museo de Arte Sacro de Icod, catedral de La Laguna) (figs. 80, 87, 88 y 90).
Además de los anillos y sortijas con frontales en forma de rosa, los inventarios de alhajas recogen la existencia de rosas de manos, como las «tres rosas grandes de las manos», todas con sus piedras, que doña Francisca Espino, doña Elvira del Castillo y doña Petronila Quintana habían ofrecido a la virgen de Guía (1719), así como la «rosa de manos de oro y piedras», valorada en 50 reales, de la que se le hizo entrega a la camera de la misma imagen después de 1730, obsequio de doña Magdalena de Aguilar[162]. Con 13 piedras blancas eran sendas rosas de oro que María Francisca, parroquiana de la iglesia de la Concepción de La Laguna, dejó en 1695 a las titulares de las dos iglesias de la ciudad, para que se pusiesen «en sus santísimas manos»[163]. La patrona de Gran Canaria también poseía en 1719 una rosita con nueve esmeraldas regalo del prebendado don José Tobar y Sotelo que, «con quatro rossas más tiene Nuestra Señora siempre puestas en las manos».
Las rosas podían tener un cuerpo o varios, con o sin ventana central, y perfil redondeado u elíptico. Derivadas de los medallones relicarios son las joyas o rosas de pecho con viril en medio dispuesto para una imagen de devoción, pintada, esmaltada, en bajorrelieve o de bulto, de moda en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII[164]. En la Victoria de Acentejo (Tenerife) y en Los Llanos de Aridane (c. 1705) se conservan sendas joyas o rosas de pecho con figura esmaltada en medio: la paloma del espíritu Santo y la virgen con el Niño. La del monasterio de Santa Clara de La Laguna está compuesta de dos cuerpos desmontables, el superior, copete o morrión, en forma de lazo con seis esmeraldas. Alojado en la ventana central, el motivo devocional, vinculado a la orden franciscana titular del convento, muestra la figura de bulto de san Antonio de Padua con el Niño dentro de hueco cóncavo y almendrado (fig. 93). Conforme a la técnica al uso ya vista, alternan las formas caladas de la estructura curvilínea, a base de ces vegetales —semejante, por ejemplo, a la crestería de la corona enviada de Maracaibo en 1722 para la virgen del Rosario de Valle de Guerra— con las piedras filosas y engastadas en la masa del metal, talla tabla, cuadradas o rectangulares.
Lazos, petos y brocamantones
En un principio, las rosas de pecho iban acompañadas por un lazo o escarapela textil, aditamento que, desde mediados del siglo XVII, se convirtió en metálico, formando dos cuerpos desmontables, precedente de las joyas de varios cuerpos que se habrían de poner de moda en el siglo XVIII[165]. A partir de 1670, se difundieron además los lazos de filigrana de oro y perlas, a juego o no con rosas de la misma hechura. Obsequio de doña Beatriz Quintana, el de la virgen de Guía (Gran Canaria) tenía una piedra violada en medio (1730)[166], al igual que un gran lazo de la patrona de la isla que se hallaba unido a una joya o rosa de pecho de filigrana donada por doña Leonor Carvajal, apreciada en 475 reales por el platero Francisco Anselmo Rodríguez en 1772. Llevaba 56 perlas grandes y una amatista según se dice en 1800 y 1856. Prendidos bajo el cintillo, tanto el lazo como la rosa pueden verse en fotografías anteriores al robo de 1975.
De oro y esmeraldas son la rosa y el lazo (c. 1680-1690) de Nuestra Señora del Rosario de Garachico. Con bordes compuestos por tallos en roleos contrapuestos, la rosa presenta restos de esmalte negro, mientras que la lazada, de doble lazo superpuesto, está esmaltada a la porcelana por el reverso (figs. 94 y 95). Ambas, rosa y «lasito de esmeraldas y oro», fueron entregadas en 1725 por doña Ángela de Ponte y Llarena a la nueva camarera de la virgen[167]. En la actualidad han sido engarzadas formando una joya de tres cuerpos con una cruz de pescuezo dieciochesca en plancha de oro con piedras verdes sobrepuestas. Ya del siglo XVIII, pedrería colorista y configuración más abierta, es el alargado conjunto de lazo, rosa y cruz pectoral que se exhibe hoy en el Museo de Arte Sacro de Icod de los Vinos. Pertenece a la imagen de san Agustín y fue fabricado seguramente en las islas como adorno del santo (figs. 96, 90). Regular tamaño posee una gran joya de pecho propiedad de la virgen de los Remedios de la catedral de La Laguna, de dos cuerpos, una rosa calada y un lazo superior (fig. 79). En plancha calada y cincelada, es posible que se trate de la joya de oro y perlas que, según el teniente coronel Sebastián Esquier de Cabrera, la devota escultura lucía permanentemente sobre el pecho, de la que le hizo donación en su testamento en 1748 junto con dos rosas de esmeraldas que estaban en poder de su mujer, Marcelina Catalina García Vandama. Con orla de tornapuntas terminadas en cabezas de ave en perfil, características de la platería isleña, probablemente haya sido obrada en la misma ciudad de La Laguna durante esa centuria[168].
Derivado de las joyas de pecho y rosas de varias secciones, el peto o «brocamantón» se convirtió, llegado el siglo XVIII, en la joya por antonomasia. De perfil triangular, sobrepuestos a la pechera lisa del vestido, pasaron a ser grandes prendas de un solo cuerpo en forma de triángulo isósceles o acorazonadas, piezas macizas y pesadas, aligeradas con labores cinceladas de roleos florales, en torno a un motivo central a modo de botón[169]. Al igual que las cascadas de perlas, las grandes joyas o brocamantones cuajados de esmeraldas, acorazonadas, cruciformes o romboidales, se convirtieron en la principal alhaja en el adorno de las iconografías marianas más destacadas de la ciudad de La Laguna, patronas de las dos parroquias de la villa de Arriba y de Abajo o titulares de las hermandades de mayor arraigo en la población. Su presencia en la ciudad y sus rasgos comunes hacen pensar en su posible fabricación local a partir de finales del siglo XVII o principios del XVIII, como parece confirmar su hechura a base de carnosos tallos, follajes y rosetas con joyas o piedras tomadas de anillos, rosas de pechos e incluso plumas o airones reciclados.
Compuesto por dos cuerpos ensamblados, con pasador al dorso, el de la virgen de los Remedios (catedral de La Laguna) adopta perfil romboidal, con rosa circular central radial al modo de los panes de Antequera, quizás anterior al resto del conjunto, y una gran tabla romboidal en el colofón (fig. 98). Conforme a la tradicional preferencia en las islas por las piedras verdes, el de la Concepción de La Laguna, vendido antes de 1904 para adquirir el órgano, era otra gran joya exclusivamente de oro y esmeraldas, en este caso con tres tembladeras. Visible en sus verdaderos retratos (en especial en el grabado realizado a devoción de don Matías González Suárez de Armas en 1772), estaba integrado por un corazón coronado que ostentaba 138 esmeraldas, cuatro de ellas aguacates: 24 en la corona, en la pieza de apoyo y en las tres tembladeras; otras 25 en el rosetón del medio; 27 en cada uno de los adornos laterales y 35 en la parte superior, unida por medio de tres bisagras[170] (fig. 97). Formato cruciforme ofrece el «brocamantón o joya grande con esmeraldas y topacios», tal y como se inventaría en 1820[171], de la virgen del Rosario del ex convento de Santo Domingo de La Laguna (fig. 99), con partes de un airón de esmeraldas y esmaltes desmontado, cuyas plumas han sido utilizadas tanto en el colofón del rostrillo como en el brocamantón que se colocaba sobre su pecho.
Para los elaborados y complicados petos de diamantes se acudía a la península y a la corte. Tras su regreso de Madrid en 1731, don Juan Bautista de Herrera y Ponte († 1734), conde de La Gomera, hizo entrega al santuario de Candelaria, antes de morir, de una joya de pecho de diamantes en presencia de toda la comunidad dominica. Con 498 diamantes, «rosas y delgados», la joya grande o brocamantón de la virgen del Pino (fig. 1) se encargó a la corte en 1761. Montado en plata, con dos ganchos fijos con tornillos y tuercas de latón, estaba compuesto por tres troncos, cincelados con gajos, flores y palmas y un lazo superior de dos hojas[172]. Según la certificación de José Serrano, tasador de joyas en la corte, su descripción era la siguiente:
Vna joya grande de plata para el pecho el reverso encasquillado liso con dos ganchos fixados con tornillos y tuercas de latón compuesta de tres troncos con vn lazo de dos hojas sobre ellos y de los expresados troncos sus hojas, flores y hojas de palma con algunos cartones, guarnecida toda ella con quatrocientos y noventa y ocho diamantes rosas y delgados, el maior rosa, que hace medio principal en la flor grande, de catorze granos y tres quartos de área con hoja de plata debajo, otro medio del expresado lazo de siete granos y tres quartos con christal debajo, ocho repartidos medios de ocho flores, los dos de a tres granos y quarto, tres de a tres granos, uno de a dos granos y tres quartos y los dos de a grano y tres quartos, vnos con otros y los restantes de varios tamaños; valen dichas piedras según su calidad treinta y ocho mil nuevecientos y quarenta rreales de vellón, que es todo su valor.
Vale la plata de dicha joya rebajado lo que podrán pesar los tornillos y tuercas de latón al poco más o menos noventa y vn rreales vellón, que es su valor sin revaja.
Vale su hechura dos mil ducientos quarenta y cinco reales de vellón, que es su valor sin revaja.
Madrid y Abril 21 de 1761.
Son 41.276 rreales vellón.
Joyas aquiliformes: el águila bicéfala
En la joyería española alcanzó una gran proyección el águila bicéfala, elemento de prestigio como símbolo de la casa de Habsburgo[173]. Los artífices mexicanos, andinos o antillanos[174] hicieron asimismo joyas de pecho aquiliformes con alas explayadas y timbradas por corona imperial[175]. Fabricada en oro y esmeraldas y visible como joya de pecho en alguno de sus retratos dieciochescos[176], la de Nuestra Señora de Candelaria estaba constituida por un «águila con dos cabezas y su corona y en toda la dicha joya sientto y ocho esmeraldas, fuera de las dos encarnadas de los ojos de dicha águila». Cabe la posibilidad que hubiese sido traída de Indias por el maestre de campo don Esteban de Llerena Calderón (1644-1707), donante de la custodia habanera de la iglesia del hospital de La Orotava, que viajó en 1673 a la Gran Antilla. En 1696 la entregó como regalo a su sobrina, doña Juana de Mesa y Lugo, con motivo de sus esponsales con don José Antonio de Llarena, marqués de Acialcázar. Por muerte prematura de su hija doña Joaquina, a quien estaba destinada, la citada marquesa de Torre Hermosa y Acialcázar la donó, en 1735, a la virgen de Candelaria como muestra de la gran devoción que siempre le había profesado y con la expresa circunstancia que «siempre se ha de mantener en el pecho de dicha Santísima Ymagen». Puso además como condición que, si su marido el marqués, su hijo don Diego de Llerena o en quien recayese su casa, precisasen de dicha joya para «funzión real y otras alegrías», pudiesen usarla en tales celebraciones, devolviéndola una vez concluidas[177].
En la isla de La Palma, la joya con diseño de águila bicéfala, de gran formato en oro y perlas, aparece asociada a la iconografía de la Inmaculada Concepción, patrona de España y devoción hispánica por excelencia. Para la imagen de la Concepción del Risco (Breña Alta) se hizo a finales del siglo XVII un águila grande de perlas, realizada a solicitud de Francisca Santos Durán († 1710), camarera de la virgen. De forma bicéfala, con picos, coronas y pies de oro, llevaba, al igual que la de Inmaculada de la villa de San Andrés, un pedernal en medio (una esfera de cristal que contenía una piedra amarilla según consta en 1957), así como 18 pendientes, dos verdes y uno blanco engarzados en oro y 15 de perlas[178]. Pesaba 28 adarmes (o 1 onza, tres adarmes y cinco granos de oro), con un valor de 300 reales[179].. Desmontada en los años sesenta del siglo XX, de ella perviven algunas de las diversas piezas que la conformaban (apliques de eslabón, fig. 65; garras, campanillas, copete de sujeción). Su forma y notable tamaño se aprecian con bastante definición en las antiguas fotografías devocionales que circulaban de la misma imagen (figs. 101 y 102).
De mayor volumen aún era el águila de oro, perlas y esmeraldas que ostentaba la Inmaculada Concepción de la capilla de la Vera Cruz, en el convento franciscano de Santa Cruz de La Palma, con peso de dos onzas y cuatro adarmes según consta en 1821 y posterior, en todo caso, al inventario de 1723[180]. Mejor fortuna ha corrido el interesante ejemplar de la Inmaculada Concepción de la villa de San Andrés (9,5 x 9 cm cuerpo del águila y 13,2 cm de altura total. Fig. 100). Compuesta por perlas engarzadas por el envés a una plancha de oro recortada y alabeada (fig. 12), su técnica y tamaño es similar a la joya de pecho de oro y perlas, con el relieve esmaltado de Nuestra Señora con el Niño, propiedad de la virgen del Rosario de Los Llanos de Aridane, elaborada en la isla en torno a 1705-1706 (fig. 10). Sin corona imperial y con ojos esmaltados, picos y pies de oro y una piedra blanca (una extraordinaria morganita o berilo rosa[181]) engastada en el hueco central, no se inventaría hasta 1830[182]. Una joya con ambos elementos, integrada por un águila coronada con una gota de cristal en la cabeza y una figura de Nuestra Señora en el centro, fue apreciada en 250 reales en el cuerpo de bienes de doña Ana Teresa Massieu y Vélez (1649-1733)[183]. No eran las únicas piezas de este tipo que lucían las imágenes marianas de la isla. La virgen del Rosario, a la que se le tributaba muy decente culto en la iglesia del convento dominico de San Miguel de La Palma, llevaba como adorno un «águila grande» que también «tenía un christal en el medio», enajenada, con otras joyas, en 1791, por el reverendo padre fray José Lorenzo de Mesa, mayordomo de la cofradía, a don José Vandeval y Cervellón, que pagó la suma de 626 reales, invertidos en la compra de un nuevo manto[184]. Todas ellas parecen haber sido realizadas en la isla entre los años finales del siglo XVII y primera mitad siguiente.
Plumas, ramilletes y tembladeras
Como reflejo de la moda femenina coetánea, las plumas, ramilletes y tembladeras o «tembleques» tampoco faltaron en los ajuares de las más significadas devociones isleñas desde principios del siglo XVIII. Ya desde el reinado de Carlos II se documentan joyas con flores, aves o botones y gemas sobre muelles metálicos o tembladeras que les hacían vibrar al menor movimiento, al igual que los airones, piochas o ramilletes polícromos, destinados al tocado del cabello y profusamente enriquecidos con esmaltes y pedrería multicolor[185]. Salvo las engarzadas sobre coronas y rostrillos, en el caso de las figuras de la virgen se aplicaban encima del vestido, sobre el pecho y, eventualmente y al igual que algunas rosas, en las manos, como parecen sugerir algunos retratos de vera efigie. En 1754 se encargó así a Francia «un ramo de piedras de todos colores» para Nuestra Señora de la Concepción, titular de la parroquia matriz de La Laguna[186], en cuyo joyero se ha conservado un ramillete, a modo de peto, con una tembladera y flores polícromas de strass.
La primera noticia sobre su uso la proporciona la donación en 1712 de doña Bárbara Ángela Carrasco de un airón o piocha (adorno femenino para el cabello en forma de pluma) de oro y esmeraldas a Nuestra Señora de los Remedios (catedral de La Laguna) «para que le orlen la corona»[187]. Los inventarios del joyel de la virgen del Pino consignan sucesivamente una «plumilla de ensalada» de oro, que en 1764 se hallaba en poder de la camarera; un «plumage o tembleque de oro», apreciado en 1778 por el platero Francisco Anselmo Rodríguez en 18 reales y vendida en 22; y una piocha (airón con colgantes de lágrimas, almendras o farolillos) con 20 rubíes montados sobre madera dorada ofrecida por doña Josefa Burriel a finales del siglo XVIII. Por las relaciones de 1835 y 1859 sabemos, además, que la imagen contaba con un tembleque de plata con 12 rubíes, 13 esmeraldas y 17 diamantes, “otra ramita para remudar a la que tiene puesta el tembleque” con 15 rubíes, 5 esmeraldas y 20 diamantes; y el mencionado ramito de oro con 20 rubíes, del que pendía un cupido con una piocha de madera.
La talla genovesa de la virgen del Carmen de Los Realejos aún posee un ramo o tembladera de oro con seis flores y otros tantos anillos engarzados, procedentes de las sortijas acumuladas a lo largo del tiempo[188] (fig. 103). Su cronología debe de caer en hacia el último tercio del XVIII o en las primeras décadas de la siguiente centuria, periodo en el que se pusieron de moda en la orfebrería isleña las flores de plata con una o varias piedras, suspendidas en el extremo de unos vástagos de alambre arrollado en espiral que producían destellos imprevisibles a la menor oscilación, en especial cuando se llevaban en procesión[189]. Según costumbre, se usa como penacho floral de un medallón guardapelo de hacia 1860-1870, colocado debajo del escote a modo de gran joya de pecho (fig. 7). La imagen de la Candelaria de la iglesia de la Concepción de La Orotava conserva, asimismo, sendos ramilletes de tres muelles con hojas de oropel y alambres con perlas falsas ensartadas.
Para la patrona de la isla de La Palma también se hizo a finales del siglo XVIII una «pluma» de oro con 92 esmeraldas. Utilizada sobre el vestido, se trata más bien de un conglomerado de rosas de pecho. Integrada por cinco rosas de oro y esmeraldas, fue donada en 1843 por don Juan Massieu Salgado, mayordomo de fábrica del santuario, en cumplimiento de la voluntad de su hermana, la señora camarera doña María Altagracia Massieu, con la condición expresa de reclamarla como propia en caso de que se dispusiese su expropiación o enajenación. Según anotación al inventario, había sido realizada en realidad en 1796, probablemente por el platero Antonio Juan de Silva (1763-1831), por encargo del mencionado mayordomo, que corrió con los gastos de su hechura. Con tal objeto se desbarataron tres pomas inútiles, cuatro tumbagas —aleación de oro y cobre—, tres corazoncitos, doce anillos de piedras y dos higuitas que se cambiaron por algunas esmeraldas, «cuias piedras se pusieron en dichas rosas según consta todo por menor del resivo del platero en 20 de enero de 1797». Al modo de los grandes pendientes «girándoles» dieciochescos, este conjunto de rosas o pluma, prendido sobre el manto a la altura del hombro en los días más solemnes, está compuesto por cinco rosetas (unidas en el pasado por el reverso con hilos de seda) dispuestas en tres cuerpos: un copete o clavo superior, con alfiler al dorso; un cuerpo central en forma de mariposa y tres piezas inferiores con tres gotas o perillas de esmeraldas pendientes (fig. 104). Con peso de dos onzas y tres adarmes, en 1881 y 1901 figura con 89 esmeraldas, nueve de ellas de primera clase en el clavo y las restantes comunes, valoradas en 135 y 480 pesetas respectivamente.
Pendientes, zarcillos y arracadas
Las imágenes sin rostrillo, vestidas o sobrevestidas, con o sin pelucas postizas, lucieron desde principios del siglo XVII pendientes de buen tamaño reflejo de la moda contemporánea. A esta profana estampa, con largas cabelleras y grandes colgantes de oro esmaltado y perlas, quedó unida especialmente a la iconografía isleña de las esculturas vestideras de la Inmaculada Concepción (fig. 101). La de la iglesia del hospital de Santa Cruz de La Palma llevaba, según el inventario de 1643, «unos papagayos de oro en las orejas». Entre las alhajas que dejó a su muerte doña Ana Teresa Massieu y Vélez de Ontanilla (1649-1733) se encontraban del mismo modo unos zarcillos «de oro hechura de papagayos» con tres esmeraldas, una amatista y un colgante de perlas, mientras que la grancanaria Isabel Arellano ostenta, en un retrato de mediados del siglo XVII, otros pendientes triangulares con figura de perro pasante sujeto de tres hilos de perlas (fig. 105).
Un gran número de zarcillos y pendientes, de variadas y originales formas, dejó a su muerte la marquesa de Torre Hermosa y Acialcázar, doña Francisca Juana de Mesa y Lugo, pesados y apreciados en 1746 por el maestro orive y lapidario don Francisco de Sosa: unos «sarcillos cotorritas», esmaltados, con su remate de oro y chorrera de perlas orientales, con peso de 8 adarmes, 28 granos y valor de 17 pesos; dos piñas que «siruen de sarcillos de oro y perlas», con peso de 9 adarmes y medio, valorados en 9 pesos y 6 reales; un par de «zarcillos fruteros», de 9 adarmes, en 12 pesos y 2 reales; otro par de oro esmaltado en porcelana «con esmeralditas y puntitas de diamantes con sus masetitas de flores», de 9 adarmes, en 17 pesos; unos zarcillos de botón y pendiente de almendra con perla falsa, de 1 adarme y 13 granos; un par de pendientes con una palomita de oro con ocho diamantes y «ocho chispitas con más vnas jarritas esmaltadas en porcelana», de 11 adarmes, en 28 pesos y 6 reales; unos pendientes de oro con siete esmeraldas y tres aguacates cada uno, de 6 adarmes y medio, en 50 pesos; otros con una esmeralda y un aguacate cada uno montados en oro, de 9 adarmes, en 35 pesos; y unos zarcillos de oro con unas «cestitas de perlas» esmaltados en porcelana, de 7 y medio adarmes, en 10 pesos[190]. De gusto portugués y fechable en el primer cuarto del siglo XVIII son unos originales pendientes en oro y perlas, esmaltados a la porcelana, que por fortuna han llegado hasta nosotros. Conservados en el ajuar de la virgen de Gracia de Icod de los Vinos, presentan en su término una llamativa mano cerrada o higa en su extremo (fig. 106).
Los zarcillos con racimos de aljófares, de filigrana o afiligranados y cargados de perlas, fueron también muy populares en los siglos XVII y XVIII, como las dos «piñas de perlas que sirven de pendientes» que Margarita Leuttier, vecina de La Laguna y camarera que había sido de la reina María Luisa de Orleans, menciona en 1689 en su testamento[191]. Las rosas y piñas de perlas y los trabajos afiligranados o de cordoncillo dan carácter a los ejemplares de dos o tres cuerpos de la patrona de Los Llanos de Aridane, con esferas huecas y caladas en el extremo inferior (fig. 108); los espléndidos de la imagen del Rosario en Breña Baja, con rosas y piñas de perlas y esmeraldas (fig. 113); los de filigrana, perlas y aljófares de la virgen de la Luz (La Orotava; fig. 114)[192] y de la misma advocación de Santa Cruz de La Palma, cotitular de la ermita de San Telmo, con botón, lazo intermedio y almendra colgante; o el par correspondiente a Nuestra Señora de Candelaria de Tijarafe, clasificado por G. Rodríguez como de posible procedencia indiana[193]. Original forma de cestillo o templete, con dos minúsculas figuras cinceladas en oro balanceándose en su interior, ofrecen los pendientes de la virgen del Rosario de la iglesia de Breña Alta (fig. 109).
Durante el reinado de Carlos II, sobre todo durante los años ochenta y noventa, se pusieron de moda los grandes perendengues, arracadas u «orejeras», de considerable tamaño y peso, en áncora o en cascada piramidal de varios cuerpos y juegos articulables. Realizados por lo común en oro y perlas o en oro y esmeraldas, podían combinarse en el cabello con plumas y clavos o agujones con cabeza con formato de rosa (figs. 111, 112 y 90), al modo y como se ve en los retratos de doña Mariana Lesur de la Torre, fechado en 1689 (fig. 111), o el existente en la colección de la marquesa de Arucas (fig. 110). Sobresalen por su volumen los de oro esmaltado en negro y perlas de la Inmaculada Concepción del Risco (Breña Alta), inventariados desde 1672 y apreciados en 260 reales, con 19 adarmes de peso[194]. Integrados por tres cuerpos, rosa estrellada de 12 puntas, molinete central de cuatro hojas y media luna o áncora inferior con nueve pinjantes de perlas, su diseño recuerda a una custodia solar (fig. 115). Otros «zarcillos grandes de oro y perlas con pendientes», con peso de una onza y 11 adarmes, forman parte del atavío festivo de su homónima de la villa de San Andrés desde 1757, fecha en la que se añaden al inventario[195]. Su técnica, con perlas engarzadas y montadas sobre plancha calada y recortada de oro, es semejante a los pendientes anteriores y, en especial, al águila bicéfala que pertenece a la misma imagen (figs. 118 y 119), obras que, a juzgar por las noticias documentales, fueron hechas en la isla. Unos zarcillos grandes de oro y perlas con peso de 13 adarmes mandó hacer en torno a 1722 para la imagen de la Concepción de la capilla de la Vera Cruz doña Ángela de Monteverde Ponte y Molina, camarera de la virgen[196], quien le ofreció por entonces «otros zarcillos todos de perlas encartadas en seda», de 9 adarmes de peso[197]. Se conservan, además, unos pendientes de áncora en Breña Baja, con lazo y corona en el morrión, roseta intermedia y siete pinjantes de perlas (fig. 116); y en Santa Úrsula (Tenerife), en plancha calada cosida de aljófares con cinco chorreras (fig. 117).
Paralelamente, llegaron de Indias piezas de gran tamaño en oro, perlas y esmeraldas, como los zarcillos que envío en 1679 Bernabé Hernández de Armas, vecino de Pitzándaro, en Michoacán (México) a la virgen de la Encarnación de su pueblo natal, Tejina, que por «no correspondientes a dicha santa imagen» se mandaron vender en 1724[198]. De tres cuerpos, cada uno de ellos tenía 4 rubíes engastados en oro y 14 colgantes con dos perlas, «y todos ellos grauados con perlas, assí en la flor de arriba como en el pie de auaxo»[199]. Notables eran también las dimensiones de los zarcillos de oro, con doce perlas y seis esmeraldas en cada uno, sujetos con ganchos de hierro, que Gabriela de la Encarnación, mujer de Pablo Rodríguez, mareante, dejó en 1699 a la escultura titular de la ermita de la Encarnación, extramuros de Santa Cruz de La Palma, acaso también indianos[200].
Los pendientes exclusivamente de oro y esmeraldas, con gota o aguacate terminal, estuvieron en uso desde el siglo XVII (figs. 19 y 69). De este tipo son los dos juegos de la virgen de la Nieves de Taganana (figs. 120 y 121), en tanto que los botones y almendras (recogidas en cazoletas por el envés), en colgantes de varios cuerpos, definen los zarcillos de la segunda mitad del siglo XVIII, como los ejemplares de la iglesia de San Juan de la Rambla (sin la rosa seiscentista superior), donados por don Manuel Alonso del Castillo y su esposa a la imagen de la Inmaculada Concepción que habían hecho traer de La Habana hacia 1790[201] (fig. 123). Como refleja la pintura coetánea (figs. 26 y 27) y al igual que los lazos y cruces de pescuezo con los que suelen formar juegos y aderezos, los “girándole” a la moda francesa, constituidos por botón, lazo y tres lágrimas en libre suspensión, se popularizaron en el último tercio del setecientos (colección Cayetano Gómez Felipe, fig. 124; santuario del Carmen de Los Realejos[202]; joyero de la Concepción de La Laguna).
Anillos y sortijas
Al ser la joya más difícil de conservar y de transformación más frecuente, la sortija histórica es relativamente escasa. Regalos de compromiso o matrimonio, señales de rango, heráldicas, cargos políticos y eclesiásticos o modas, se trata de objetos sumamente personalizados[203]. Con el ofrecimiento o dedicación de esta clase de prendas tan asociadas a circunstancias concretas y a la trayectoria vital del individuo, con independencia de su sexo y condición, sus donantes sellaban públicamente un emotivo lazo personal con las imágenes de su devoción, de ahí su temprana aparición en los joyeros marianos que ya desde el último tercio del siglo XVI comenzaron a poblarse de anillos y sortijas. Su número se multiplicó rápidamente a lo largo de las décadas y de las centurias siguientes, aunque hoy resulta tarea difícil identificar piezas concretas.
Las genéricas descripciones existentes, limitadas por lo común a indicar la clase de metal (oro, tumbaga) y el número de piedras, registran de forma puntual otras variantes y tipologías: una «sortija con vn sello de armas» propiedad de Enrique Martín, de nación flamenco (1606)[204]; una «rosa o sortija de oro hechura de vna s y corona», que doña Antonia Rexe Corvalán, natural de Cartagena de Indias, mandó vender en su testamento en 1707, para costear con su valor un frontal para el altar de San Antonio, venerado en el convento franciscano de Santa Cruz de La Palma[205]; otro anillo de oro «con vna esmeralda pequeña y vn cupido» que la camarera de la virgen del Rosario recibió de Ana Pintada, vecina en el barrio de San Telmo de la misma ciudad (1721)[206]; un «anillo de secreto» con un diamante de la virgen de Guía, en Gran Canaria, de tres adarmes y 13 granos (1861)[207]; o un anillo con una piedra verde esmaltado en negro «que por dentro tiene sincelada una calavera» de la imagen del Rosario de Los Llanos de Aridane (1881). El inventario de alhajas levantado en 1658 en el santuario de las Nieves ofrece una buena relación de los tipos, técnicas y piedras al uso: «un anillo con una rosa de doce perlas; otro,, con una rosa de nueve perlas donado por Damiana de Aguiar; uno, con una rosa de dobletes con 16 piedras; un anillo con una esmeralda en forma de corazón circundada por once perlas con vn letrero en el cintillo que dise tuio es; otro, con una rosa con 13 diamantes cuadrados pequeños apreciado en 275 reales; un anillo con una rosita cuadrada esmaltada en verde, rojo y blanco con una piedrecita en medio; otro, con cinco piedras blancas con el fondo colorado, regalo de doña Ana de Campos; una sortija de oro esmaltado en negro con un granate grande; un anillo con una rosita esmaltada y en medio una perla; otro, con una piedra granate sexavada que tenía Inés Martín; un anillo con un doblete verde y el cintillo ondeado; o un anillo esmaltado en negro con una esmeralda». En 1681 su número habían aumentado ya a 24 anillos, entre los que se contaban uno con diamante triangular obsequiado por don Juan de Herrera-Leyva, vecino de «…La Laguna; y otro, con una esmeralda cuadrada y aro en forma de cintillo almohadillado, regalo de la religiosa clarisa San Joaquín Poggio»[208]. Destinada a guardar polvos o rapé, la sortija «guardaveneno», con caja abridera o «secreto», de la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Los Realejos muestra labores afiligranadas de botones, roleos y cordoncillos (figs. 126 y 127)[209].
Un variado y completo conjunto de chatones de sortijas fue integrado en el rostrillo confeccionado en torno a 1770 para la patrona de la isla de La Palma, auténtica antología y muestrario de modelos de anillos de los siglos XVII al XVIII[210]. Todos llevan esmeraldas talladas con una gran piedra en gota, cabujón o tabla cuadrangular/rectangular o bien agrupadas en frontales triples y en forma de rosa o corazón con diverso número de ellas (cinco, siete, nueve), con chatones festoneados o en cajas de engastes y brazos con volutas, ces, veneras, palmetas y gallonados de estirpe manierista (figs. 132 y 133). Probablemente algunos de ellos corresponden a los anillos enviados de La Habana por Domingo Hernández en 1675, una con nueve esmeraldas, otra con una rosita de esmeraldas en forma de corazón y otra con una esmeralda acorazonada. Otra buena colección de anillos y sortijas de ambas centurias se hallan en el joyero de la virgen de los Remedios (catedral de La Laguna), patrona de la antigua parroquia de la villa de Abajo; mientras que la mayor parte de las que pertenecieron a la titular de la iglesia de la villa de Arriba fue sobrepuesto y ensartado a los nudos y cuerpos de la custodia portátil solar, del siglo xviii, de la misma parroquia (figs. 130 y 131), tal y como declara la camarera de la virgen en sus últimas voluntades testamentarias[211]. Por su antigüedad y original diseño llama la atención una sortija con cinco ojos o cabujones de esmeraldas embutidas en cruz, ornato de cartones y esmalte blanco, de finales del quinientos o principios de la siguiente centuria (fig. 128). También del siglo XVI es un anillo con restos de esmaltes existente en el ajuar de la Inmaculada Concepción de la villa de San Andrés (La Palma), inventariado desde 1705 e identificado por Arbeteta (fig. 125).
Durante el siglo XVII se pusieron de moda grandes frontales de rosas en los anillos, con piedras blancas, perlas o esmeraldas. De ese tipo son diversos ejemplares conservados en la isla de La Palma. Por su rareza, antigüedad y originalidad sobresale la serie de sortijas, de la época de Felipe IV (1621-1665), que luce en la actualidad durante su festividad la patrona de Los Llanos de Aridane, dos de ellas con rosas de considerable diámetro, una con 13 piedras blancas de cristal de roca en estrella entregada por una devota en 1733 al mayordomo de la cofradía del Rosario[212] (fig. 135), y otra de diseño cuatrilobulado, conforme a los modelos de joyas cruciformes de hacia 1630, con 24 perlas finas y una piedra blanca sombreada de verde en medio, también de la misma advocación[213] (fig. 134). Otros dos anillos de oro y perlas presentan chatones de mariposa: uno con 14 perlas finas y piedra ochavada en pabellón, de la virgen del Rosario (fig. 136), que le dejó en 1696 Ana Hernández, y otro con cuarzo con espejuelo y once perlas finas, de Nuestra Señora de los Remedios, con 3 adarmes y 26 granos de peso[214]. Una quinta sortija, con cinco esmeraldas naturales en cruz (tres tablas y dos puntas), pertenece a la del Rosario[215] (fig. 125).
Predominan entre las gemas, como se ve, las esmeraldas y perlas con notoria diferencia, seguidas a mucha distancia por diamantes, brillantes o rubíes. Del área del Caribe y desde los centros vinculados a la emigración y al comercio canario-americano (Caracas, Maracaibo, La Habana, Campeche) llegaron en abundancia. En 1651 María de Acosta, mujer de Marcos Hernández, piloto de la carrera de Indias, dio de limosna a la hermandad del Rosario del convento dominico de San Miguel de La Palma un anillo con ocho perlas grandes y cuatro pequeñas que pesaba cuatro adarmes[216]. Por una sortija de oro y esmeraldas, hecha en Campeche, pagó 30 reales el capitán Marcos de Torres, quien la adquirió con destino a la titular de la ermita que fundó en 1747 en Icod de los Vinos bajo la advocación de las Angustias[217]. Del mismo lugar llegó en 1754 un anillito con una esmeralda montada en oro para la virgen de Candelaria, remitido por una devota[218]; y de La Habana, un anillo con 9 esmeralditas enviado por Vicente Padrón, recibido por el mayordomo del santuario de Nuestra Señora de las Nieves en 1811. Esta misma imagen lleva en sus dedos un anillo cuadrado con una gran esmeralda tabla en el chatón, enviado ese año por doña Isabel Botino, natural de Caracas, en agradecimiento por haber sido librada de la peste amarilla[219]. Se usaron, además, todo tipo de piedras de colores, semipreciosas, claveques, dobletes o simples vidrios. La esposa del comerciante francés Jaques Ferrant, ausente en Indias, relaciona en 1613 entre sus bienes nada menos que 780 piedras de anillos entre grandes y pequeñas[220].
Monedas de oro y plata
Los joyeros marianos también atesoran un valioso conjunto numismático. Su incorporación es tardía, de modo que las primeras noticias que hemos encontrado se remontan a finales del siglo XVIII: un «dobloncito de dos pesos y medio con su rematito que dio un devoto», tal y como se relaciona en 1771 en Teror. A partir de entonces, comienzan a aparecer esporádicamente una monedita de oro ofrecida por María Mejías, que colgaba en 1809 de una de las manitas del Niño de la virgen del Rosario de Arucas; dos escuditos de oro pendientes de dos junquillos delgados, «uno de a duro y otro el otro de a dos», añadidos al inventario de alhajas de esta última imagen en 1817[221]; un “escudo de oro de Fernando 6º” y otro «escudito de oro moneda de los Estados de la Unión», recogidos entre las prendas de la patrona de Gran Canaria en 1835 y 1859. Símbolo de la fortuna de los indianos retornados, las monedas de oro, escudos, onzas y «centenes» —nombre con el que se conocía durante el reinado de Isabel II a las monedas de oro de cien reales— se pusieron de moda desde finales del siglo XIX, a veces con el nombre de su donante grabado sobre su superficie; prendidas a la ropa de las imágenes a través de argollas y alfileres soldados, insertas dentro de cercos y arandelas, fundidas entre sí o colgando de pulseras, guirnaldas, lazos, cadenas y junquillos de oro[222].
A una pulserita se hallan sujetas las ocho monedas de oro, tres pequeñas y cinco mayores que el 20 de julio de 1930 obsequió doña Josefina Kábana Vargas a la patrona de la isla de La Palma. En 1915 fue depositada una onza de oro en la alcancía de la virgen, a la que, «por ser ya moneda rara», el rector del santuario de las Nieves, monseñor don José Crispín de la Paz y Morales, le añadió un pasador de oro, «del cual está pendiente y que fue encargado para este fin, habiendo costado cuarenta y cinco pesetas». Con «el deseo de aumentar el tesoro» de esa sagrada imagen, su sucesor, don Antonio Pérez Hernández, encargó a un platero que engarzase a una cadena, también de oro, las monedas que se encontraron en la misma alcancía durante la Bajada de 1955, «para que sirviesen de adorno a la Santísima virgen en los días de sus grandes solemnidades»: dos monedas americanas de 20 dólares y 10 dólares, otra de 10 pesos cubanos, una de cinco duros españoles, regalo hecho por una señora con la mediación del obispo don Domingo Pérez Cáceres; otra de 25 pesetas y dos de 20 francos, dádiva de otras dos devotas. Su ingreso en los tesoros marianos, reflejo de la emigración contemporánea, aumenta en la década de 1960, como registra fielmente el rector del santuario a partir de esa fecha: una alianza de oro de la que pende una moneda mexicana de dos pesos y medio donada por doña Rosario Rodríguez Afonso en julio de 1960; una moneda de oro de 20 dólares, con un rostro de indio por una cara, en 1961; una moneda de oro bordeada de un aro del mismo metal con las siguientes inscripciones: «Caciques venezolanos. Suiza 1957», el 25 de octubre de 1961; un centén con argollita para colgar, por doña Nieves García Batista, vecina de las Nieves, el 8 de junio de 1964; una pulsera de oro en forma de cadena ancha de la que penden tres monedas de oro; una de 20 francos suizos; otra de 5 pesos colombianos; y la tercera, húngara, por Dominga Triana de Lorenzo el 29 de agosto de 1964; un centén, moneda española, de 25 pesetas de oro, por Eladia Rodríguez Henríquez, de Puntagorda, el 14 de marzo de 1966… Una buena y completa colección de monedas posee así el santuario de las Nieves, aunque las hay en casi todos los joyeros marianos y de gran diversidad de países, testimonio de la amplitud de la emigración isleña y de las múltiples relaciones comerciales del archipiélago desde la segunda mitad setecientos: escudos, onzas y pesos de Fernando VI (1758), Carlos III (1760, 1781, 1786, 1788), Carlos IV (1791, 1797, 1805, 1807) y Fernando VII (1813, 1816); reales de Isabel II (1846, 1859), pesetas de Alfonso XII y Alfonso XIII (1877, 1878, 1890), libras victorianas o georgianas, francos franceses de Napoleón III (1850, 1851, 1855), suizos (1947), ducados de Francisco I de Austria (1915), dólares americanos (1899, 1901), pesos mexicanos, cubanos (1915, 1916), colombianos (1924), uruguayos (1974)… Los bolívares venezolanos, al igual que las orquídeas, proliferan en los años sesenta y setenta del siglo XX.
Anexo fotográfico

Fig. 1.
Virgen del Pino con el peto brocamante de diamantes. Madrid, 1761.

Fig. 2.
Reloj de bolsillo. Londres, siglo XX.

Fig. 3.
El cochito del Niño. Dije en forma de automóvil, c. 1900.

Fig. 4.
El barco. Londres, c. 1790-1800.
Oro y marfil.

Fig. 5.
La lira. Ginebra, c. 1800-1810.
Oro esmaltado, diamantes y perlas.

Fig. 6.
La lira. Ginebra, c. 1800-1810.
Oro esmaltado, diamantes y perlas.

Fig. 7.
Guardapelo. ¿Francia?, c. 1860-1870.
Oro, topacios, perlas y turquesas.

Fig. 8.
Guardafoto con cubierta en forma de paleta y mazo de pinceles. ¿Francia? c. 1880.

Fig. 9.
Guardafoto con cubierta en forma de paleta y mazo de pinceles. ¿Francia? c. 1880.

Fig. 10.
¿Diego Sánchez de la Torre?: Joya de pecho. La Palma, c. 1705.
Oro, esmaltes y perlas. Reverso.

Fig. 11.
Rosa de pecho. Tenerife, c. 1660-1680.
Oro y perlas. Reverso.

Fig. 12.
Joya de pecho en forma de águila. La Palma, c. 1700.
Oro y perlas. Reverso.

Fig. 13.
Medallón-relicario de filigrana. La Palma, c. 1700-1725.
Oro y perlas.

Fig. 14.
Medallones-relicario de filigrana. La Palma, c. 1700-1725.
Oro y perlas.

Fig. 15.
Rosa de pecho, c. 1700.
Filigrana de oro.

Fig. 16.
Corona imperial remitida de Nueva Granada después de 1602.
Oro esmaltado y perlas.

Fig. 17.
Corona enviada de Maracaibo en 1722.
Oro y esmeraldas.

Fig. 18.
Corona de filigrana de oro enviada de la provincia de Mérida hacia 1860.

Fig. 19.
Anónimo. Retrato de dama con lazo y rosa de oro y esmeraldas sobre el pecho. Tenerife, c. 1740-1750. Detalle.
Colección González de Aledo y Buergo.

Fig. 20.
Anónimo: Virgen de los Remedios. Tenerife, siglo XVIII.

Fig. 21.
Anónimo: Vera efigie de la Concepción de La Laguna. Tenerife, c. 1756.

Fig. 22.
Anónimo: Inés de Franchi Alfaro. Tenerife, c. 1690. Detalle.

Fig. 23.
Anónimo: Catalina de Lugo-Viña. Tenerife, c. 1690. Detalle.

Fig. 24.
Anónimo: Mariana Lesur de la Torre. Tenerife, 1689. Detalle.

Fig. 25.
Juan Manuel de Silva: María Ana Vélez del Hoyo. La Palma, c. 1740. Detalle.

Fig. 26.
Antonia María de Nava y Grimón Benítez de Lugo. Tenerife, c. 1780. Detalles.

Fig. 27.
Juan de Miranda: Catalina Prieto del Hoyo. Tenerife, c.1780. Detalle.

Fig. 28.
Cadena de eslabones de oro. China, segundo cuarto del siglo XVII.

Fig. 29.
Anónimo: virgen del Pino. Gran Canaria, c. 1700. Detalle.
Se aprecian las cadenas de eslabones y la rana (sobre el pecho) donadas en 1691 por la camarera doña Luisa Antonia Truxillo, además de la lámina de la Huida a Egipto (1668), bajo lazo de filigrana; dos medallones relicario en oro esmaltado, uno octogonal y otro ovalado con Cristo y la Virgen de busto; dos viriles de capilla y la cascabelera de plata del Niño con diversos dijes (higa, campanilla y una piña, haba o azabache).

Fig. 30.
La sirena. Taller andino, c. 1600.

Fig. 31.
La sirena. Taller andino, c. 1600.

Fig. 32.
Anónimo: Catalina de Lugo-Viña. Tenerife, c. 1690.
Detalle del brinco que pende del hombro.

Fig. 33.
La lagartija. Taller andino, c. 1600.

Fig. 34.
Pinjante hechura de lagartija. Taller andino, c. 1600.

Fig. 35.
Anónimo: Catalina de Lugo-Viña. Tenerife, c. 1690. Detalle de la lagartija.

Fig. 36.
El papagayo. Taller andino, c. 1600.

Fig. 37.
El gallito del Niño. Taller andino, c. 1600.

Fig. 38.
El gallito del Niño. Taller andino, c. 1600.

Fig. 39.
Dije con librico. España, c. 1600.
Oro esmaltado.

Fig. 40.
El barquito del Niño. España, c. 1590-1600.
Oro esmaltado y cristal de roca.

Fig. 41.
Colgante en oro esmaltado y perlas. España, c. 1600.

Fig. 42.
Papagayo. ¿Nueva Granada? Siglo XVII.
Oro y esmeralda.

Fig. 43.
Cupido. Siglo XVIII.
Marfil.

Fig. 44.
Dije de incensario o ensenciero. Segundo tercio del siglo XVI.
Oro esmaltado.

Fig. 45.
Dije de anforilla engarzado en oro con restos de esmalte. Siglo XVII.

Fig. 46.
Higas de cristal de roca engastadas en plata sobredorada. Siglo XVII.

Fig. 47.
Dijes de madreperla. Siglo XVII.

Fig. 48.
Dije de madreperla. 1590-1620.
Concha de nácar engastada en oro esmaltado y perlas. Reverso

Fig. 49.
Dije de madreperla. 1590-1620.
Concha de nácar engastada en oro esmaltado y perlas. Anverso.

Fig. 50.
Dije de madreperla. Segunda mitad del siglo XVII.
Concha de nácar engastada en oro esmaltado. Reverso.

Fig. 51.
Dije de madreperla. Segunda mitad del siglo XVII.
Concha de nácar engastada en oro esmaltado. Anverso.

Fig. 52.
Poma o piedra bezoar. España, c. 1590-1600.
Guijarro engarzado en oro esmaltado y perlas.

Fig. 53.
Poma o haba negra engarzada en oro. Primera mitad del siglo XVII.

Fig. 54.
Poma de ámbar engarzada en oro, perlas y esmeraldas. La Habana, c. 1700-1725.

Fig. 55.
Cintillo-dijero con colgante de madreperla, anforilla o ensenciero y viril de capilla.

Fig. 56.
Juan de Miranda: Catalina Prieto del Hoyo, c. 1780.
etalle de la castellana con grupo de dijes colgantes.

Fig. 57.
Aro-dijero o pulsera con cascabel, pez, rejo, sortijas y corazón de oro. Siglos XVIII-XIX.

Fig. 58.
Dijero con cruz, higa y colmillo. Siglo XVIII.

Fig. 59.
Colgante con tórtola de marfil engastada en oro. Siglo XVII.

Fig. 60.
Collarete. España, c. 1600.
Oro esmaltado, esmeraldas y perlas.

Fig. 61.
Collarete. España, c. 1600.
Oro esmaltado, esmeraldas y perlas.

Fig. 62.
Piezas desmontadas de un cintillo o collarete. España, c. 1600.
Oro esmaltado y esmeraldas.

Fig. 63.
Pieza o elemento de garganta. España, primer tercio del siglo XVII.
Oro esmaltado y piedra blanca.

Fig. 64.
Pieza o eslabón. Siglo XVI.
Oro esmaltado.

Fig. 65.
Botones o apliques. Siglo XVII.
Oro esmaltado y perlas.

Fig. 66.
Pieza o eslabón. Siglo XVII.
Oro esmaltado y perla.

Fig. 67.
Collarete. La Palma, c. 1740.
Oro esmaltado y perlas.

Fig. 68.
Collarete, con lazo y cruz de pescuezo. La Palma, c. 1778-1800.
Oro, perlas y piedras falsas.
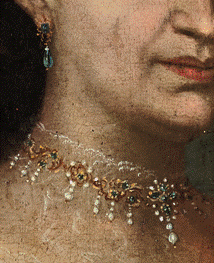
Fig. 69.
Laureana de Alfaro y Poggio. La Palma, c. 1760-1770.
Detalle de la gargantilla de oro, esmeraldas y perlas.

Fig. 70.
Collarete. Siglos XVII-XVIII.
Oro, esmeraldas y perlas.

Fig. 71.
Collarete. La Palma, siglo XVIII.
Oro y perlas. Detalles.

Fig. 72.
Collarete. La Palma, siglo XVIII.
Oro y perlas. Detalles.

Fig. 73.
Collarete. La Palma, siglo XVIII.
Oro y perlas. Detalles.

Fig. 74.
Antonio Juan de Silva: Collarete. La Palma, 1804.
Oro, esmeraldas y perlas. Detalle.

Fig. 75.
Antonio Juan de Silva: Collaretes. La Palma, c. 1800.
Oro y esmeraldas. Detalles.

Fig. 76.
Antonio Juan de Silva: Collaretes. La Palma, c. 1800.
Oro y esmeraldas. Detalles.

Fig. 77.
Antonio Juan de Silva: Pieza de collarete. La Palma, c. 1800.
Oro y esmeralda.

Fig. 78.
Rosa de pecho. Tenerife, c. 1680-1700.
Oro, perlas y piedra falsa.

Fig. 79.
Lazo y rosa de pecho. Tenerife, siglo XVIII.
Oro y perlas.

Fig. 80.
Rosa de pecho. Tenerife, siglo XVIII.
Oro, perlas y esmeraldas.

Fig. 81.
Rosa de pecho. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y piedras.

Fig. 82.
Rosa de pecho. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 83.
Rosa de pecho. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y piedras.

Fig. 84.
Rosa de pecho. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y Esmeraldas.

Fig. 85.
Rosa de pecho. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y esmeraldas. Anverso.

Fig. 86.
Rosa de pecho. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y esmeraldas. Reverso.

Fig. 87.
Rosa de pecho. ¿Tenerife? Último tercio del siglo XVII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 88.
Rosa de pecho. ¿Tenerife? Último tercio del siglo XVII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 89.
Rosa de pecho. ¿Tenerife? Último tercio del siglo XVII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 90
. Rosa. ¿Tenerife? c. 1700.
Oro, esmeraldas y dobletes de color.

Fig. 91.
Rosa. La Palma, siglo XVIII.
Oro, esmeraldas y claveques.

Fig. 92.
¿Antonio Juan de Silva?: Rosa. La Palma, c. 1804.
Oro y esmeraldas.

Fig. 93.
Joya de pecho de oro y esmeraldas. ¿Nueva Granada? Primer cuarto del siglo XVIII.

Fig. 94.
Rosa de pecho, lazo y cruz de pescuezo. ¿Nueva Granada? 1680-1690.
Oro y esmeraldas. Anverso.

Fig. 95.
Rosa de pecho, lazo y cruz de pescuezo. ¿Nueva Granada? 1680-1690.
Oro y esmeraldas. Reverso.

Fig. 96.
Lazo, rosa de pecho y cruz pectoral. ¿Tenerife? c. 1700.
Oro y piedras falsas.

Fig. 97.
Vera efigie de la Concepción de La Laguna. 1772.
Detalle del desaparecido peto o brocamante.

Fig. 98.
Joya de pecho o brocamante. Tenerife, c. 1700.
Oro y esmeraldas.

Fig. 99.
Joya de pecho o brocamante. Tenerife, c. 1700.
Oro, esmeraldas y topacios.

Fig. 100.
Joya de pecho aquiliforme. La Palma, c. 1700.

Fig. 101.
Inmaculada Concepción del Risco (Breña Alta) con el águila bicéfala sobre el escapulario.
Fotografía de hacia 1920.

Fig. 102
Águila bicéfala de oro y perlas. La Palma, c. 1690-1700. Detalle de la fotografía anterior.

Fig. 103.
Ramo o tembladera. Tenerife, último tercio del siglo XVIII.

Fig. 104.
¿Antonio Juan de Silva?: Pluma. La Palma, 1796.
Oro y esmeraldas.

Fig. 105.
Anónimo: Retrato de doña Isabel Arellano. Mediados del siglo XVII. Detalle de los pendientes.

Fig. 106.
Pendientes. ¿Portugal? c. 1700-1725.
Oro esmaltado y perlas.

Fig. 107.
Pendientes, siglo XVIII.
Oro, perlas y esmeraldas.

Fig. 108.
Pendientes, siglo XVIII.
Oro, perlas y esmeraldas.

Fig. 109.
Pendientes, siglo XVIII.
Oro, perlas y esmeraldas.

Fig. 110.
Anónimo: Retrato de dama con pluma y pendientes de perlas en forma de flecha, lazo y rosa de aljófares y madeja de perlas con poma en su extremo sobre el hombro. Gran Canaria, c. 1680-1690.
Colección de la marquesa de Arucas.

Fig. 111.
Anónimo: Retrato de Mariana Lesur de la Torre. Tenerife, 1689. Detalle de los pendientes.

Fig. 112.
Anónimo: Catalina de Lugo-Viña. Tenerife, c. 1690. Detalle de los pendientes.

Fig. 113.
Pendientes, c. 1700.
Oro, perlas y esmeraldas.

Fig. 114.
Pendientes. Último cuarto del siglo XVII.
Oro y perlas.

Fig. 115.
Pendientes, c. 1670.
Oro esmaltado y perlas.

Fig. 116.
Pendientes. Último cuarto del siglo XVII.
Oro y perlas.

Fig. 117.
Pendientes. Último cuarto del siglo XVII.
Oro y perlas.

Fig. 118.
Pendientes. La Palma, c. 1680-1700.
Oro y perlas. Anverso.

Fig. 119.
Pendientes. La Palma, c. 1680-1700.
Oro y perlas. Reverso.

Fig. 120.
Pendientes. Siglo XVII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 121.
Pendientes. Primer tercio del siglo XVIII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 122.
Pendientes. Siglo XVIII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 123.
Pendientes. Siglo XVIII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 124.
Pendientes girandole. Último tercio del siglo XVIII.
Oro, perlas y aljófares.

Fig. 125.
Sortija. Siglo XVI.
Oro con restos de esmalte y piedra violada.

Fig. 126.
Sortija con guardaveneno o secreto. Siglo XVIII.
Oro y esmeralda.

Fig. 127.
Sortija con guardaveneno o secreto. Siglo XVIII.
Oro y esmeralda.

Fig. 128.
Anónimo: Retrato de doña Mariana Lesur de la Torre. Tenerife, 1689. Detalle de las sortijas de oro y esmeraldas.

Fig. 129.
Principios del siglo XVII.
Oro esmaltado y esmeraldas.

Fig. 130.
Sortija. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y esmeraldas.

Fig. 131.
Sortija. Siglo XVII.
Oro y esmeralda.

Fig. 132
Grupo de sortijas de oro y esmeraldas insertas en el rostrillo de la virgen de las Nieves. Siglo XVII.

Fig. 133
Grupo de sortijas de oro y esmeraldas insertas en el rostrillo de la virgen de las Nieves. Siglo XVII.

Fig. 134.
Sortija. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro, perlas y piedra falsa.

Fig. 135.
Sortija. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro y cristal de roca.

Fig. 136.
Sortija. Segundo tercio del siglo XVII.
Oro, perlas y piedra falsa.
Bibliografía
AA.VV. (1992). Flotas de Indias. El primer sistema de comunicación universal a través de sus naufragios. Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario [catálogo de la exposición homónima].
ÁLAMO, N. (1953). «Sobre la primera presencia de la santísima virgen de Candelaria en la Laguna 1554-1555». Revista de Historia, núm.101-104, t. XIX, pp. 162-171.
ALLOZA MORENO, M. A. y RODRIGUEZ MESA, M. (1990). «Arte americano en San Juan de la Rambla y otras noticias para su historia». En Serta Gratvlatoria in honorem Juan Régulo. La Laguna: Universidad de La Laguna, t. IV, pp. 37-71.
AMADOR MARRERO, P. F. (2009). «Candelaria indiana. Devoción y veras efigies en América». En RODRÍGUEZ MORALES, C. (coord.). Vestida de Sol. Iconografía y memoria de Nuestra Señora de Candelaria. La Laguna: CajaCanarias, pp. 74-91.
ANDERSON, L. (1941). The art of the silvermith in Mexico, 1519-1936. Nueva York: Oxford University Press.
ARBETETA MIRA, L. (1998). «La joya española. De Felipe II a Alfonso XIII». En ARBETETA MIRA, L. (coord.). La joyería española. De Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, pp. 11-78.
ARBETETA MIRA, L. (1999). «El oro y la plata americanos, del valor económico a la expresión artística». En El oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias. Madrid: Fundación ICO, pp. 424-449.
ARBETETA MIRA, L. (2003). El arte de la Joyería en la colección Lázaro Galdiano. Segovia: Caja de Segovia.
ARBETETA MIRA, L. (2007). «Joyas barrocas en los tesoros marianos de Andalucía». En El fulgor de la Plata. Córdoba: Junta de Andalucía, pp. 124-141.
ARBETETA MIRA, L. (2008). «Joyas en el México Virreinal: la influencia europea». En PANIAGUA PÉREZ, J. y SALAZAR SIMARRO, N. (coords.). La plata en Iberoamérica. Siglos XVI al XIX. México D. F. - León (España). Universidad de León/INAH (México), pp. 421-446.
CIORANESCU, A. (1992). Diccionario biográfico de canarios-americanos. Santa Cruz de Tenerife: Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros.
CÓLOGAN SORIANO, C. (2010). Los Cólogan de Irlanda y Tenerife [1684-2010]. Islas Canarias:
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. y HERNÁNDEZ SOCORRO, M. R. (2007). Arte, Devoción y Tradición. La virgen del Pino de Teror. Las Palmas de Gran Canaria: Ayuntamiento de Teror/Cabildo de Gran Canaria.
CRUZ RODRÍGUEZ, J. (2009). «Virgen de la Concepción». En RODRÍGUEZ MORALES, C. (coord.). Vestida de Sol. Iconografía y memoria de Nuestra Señora de Candelaria. La Laguna: CajaCanarias, pp. 262-263.
CRUZ VALDOVINOS, J. M. y ESCALERA UREÑA, A. (1993). La platería en la catedral de Santo Domingo, primada de América. Santo Domingo-Madrid: Tabapress.
DUARTE, C. (1988). El arte de la platería en Venezuela. Periodo hispánico. Caracas: Fundación Pampero.
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, F. (1952). Nobiliario de Canarias. La Laguna: J. Régulo-Editor, t. I.
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. J. (1980). Real Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves. León (España): Editorial Everest.
FRAGA GONZÁLEZ, C. (1991). El licenciado Gaspar de Quevedo. Pintor canario del siglo XVII. Santa Cruz de Tenerife: Servicio de publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias.
GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, J. R. (2007). «La Cruz en la heráldica de San Cristóbal de La Laguna». En RODRÍGUEZ MORALES, C. (dir.). Victoria, tú reinarás. La cruz en la iconografía y en la historia de La Laguna. La Laguna: Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna, pp. 149-175.
GONZÁLEZ ZAMORA, C. y SIERRA ARRANZ, C. (2016). «Las gemas en los tesoros devocionales de la isla de La Palma» [informe preliminar].
HERNÁNDEZ PERERA, J. (1955). Orfebrería de Canarias. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
IGLESIAS ROUCO, L. S. (1991). Platería hispanoamericana en Burgos. Burgos.
LE-ROY Y CASSÁ, J. (1958). Historia del hospital de san Francisco de Paula. La Habana: Imprenta Siglo XX.
LORENZO LIMA, J. A. (2014). «A propósito de Juan de Miranda y el retrato del siglo XVIII en Canarias. Nuevas atribuciones, nuevas ideas». En RODRÍGUEZ MORALES, C. (ed.). Homenaje a la profesora Constanza Negrín Delgado. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios.
MARTÍNEZ DEL RÍO, M. J. (1994). «Permanencias y ausencias de obispos, virreyes e indianos». En México en el Mundo de las colecciones de arte. Nueva España 2. México: Grupo Azabache, pp. 3-43.
MESA MARTÍN, J. M. (2006). «Una rica prenda de la virgen del Carmen: Apuntes para la historia de la joyería, en Los Realejos del siglo XVII». En Fiestas del Carmen. Los Realejos [de julio de 2006]. Los Realejos: Excmo. Ayuntamiento de la villa de Los Realejos.
MESA MARTÍN, J. M. (2007). «El Gallito del Niño». En Fiestas del Carmen. Los Realejos [de julio de 2007]. Los Realejos: Excmo. Ayuntamiento de la villa de Los Realejos.
MULLER, P. E. (2012). Joyas en España 1500-1800. Madrid: The Hispanic Society of America.
OTTE, E. (1980). «Los Botti y los Lugo». En III Coloquio de Historia Canario-Americana (1978). Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, t. I, pp. 72, 73 y 77-78.
PÉREZ GARCÍA, J. (1990). Fastos biográficos de La Palma II. Santa Cruz de La Palma: Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias.
PÉREZ GARCÍA, J. (2000). Casas y Familias de una Ciudad Histórica: la calle Real de Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de La Palma: Excmo. Cabildo Insular de La Palma – Colegio de Arquitectos de Canarias (Demarcación de La Palma).
PÉREZ MORERA, J. (1991). «Orfebrería americana en La Palma». En VIII Coloquio de Historia Canario-Americana (1988). Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, t. II, pp. 589-615.
PÉREZ MORERA, J. (1994). Bernardo Manuel de Silva. Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes.
PÉREZ MORERA, J. (2000). «La indumentaria de la reina del cielo. Los roperos y joyeros de la virgen de los Remedios y Nuestra Señora del Carmen». En Imágenes de fe. La Laguna: Cabildo Catedral de San Cristóbal de La Laguna, pp. 14-23.
PÉREZ MORERA (2004). «Corona» y «Corona imperial». En LAVANDERA LÓPEZ, J. (coord.). La Huella y la Senda. Madrid: Diócesis de Canarias – Viceconsejería de Cultura y Deportes, cat. 5.28 y 5.29, pp. 605-607.
PÉREZ MORERA, J. (2010). «Imperial Señora Nuestra: el vestuario y el joyero de la virgen de las Nieves». En María, y es la nieve de su nieve, favor, esmalte y matiz. Santa Cruz de La Palma: CajaCanarias, pp. 38-87.
PÉREZ MORERA, J. (2013a). «Oro, plata y brocados. El vestuario y el joyero de la virgen». En HERNÁNDEZ GARCÍA, J. J. (coord.). Vitis florigera. La virgen del Carmen de Los Realejos, emblema de fe, arte e historia. Los Realejos: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, pp. 552-595.
PÉREZ MORERA, J. (2013b). «Piedad suntuaria: el vestuario y el joyero del simulacro mariano». En LORENZO LIMA, J. A. (coord.) Patrimonio e historia de la antigua Catedral de La Laguna. La Laguna: Gobierno de Canarias, pp. 56-65.
PÉREZ MORERA, J. (2016a). «El guardarropa y el joyero de la patrona. Del vestido profano de aparato al traje concepcionista». En LORENZO LIMA, J. A. (ed.). La Laguna y su parroquia matriz. Estudios sobre la iglesia de la Concepción. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios – Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, pp. 227-269.
PÉREZ MORERA, J. (2016b). «El alhajamiento festivo de Nuestra Señora de los Remedios: El joyero de la patrona de Los Llanos de Aridane». En Fiestas de la Patrona 2016. Los Llanos de Aridane: Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.
PÉREZ MORERA, J. (2017). «La joya antigua en canarias. Análisis histórico a través de los tesoros marianos [I]». Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 63, pp. 1-50.
PÉREZ MORERA, J. y RODRÍGUEZ MORALES, C. (2008). Arte en Canarias. Del gótico al manierismo. Historia cultural del arte en Canarias II. Islas Canarias: Gobierno de Canarias.
RODRÍGUEZ MORALES, C. (2000). «Nuestra Señora de la Concepción». En Imágenes de fe. La Laguna: Cabildo Catedral de San Cristóbal de La Laguna, pp. 70-71.
RODRÍGUEZ MORALES, C. (2006). «La Candelaria hacia las Indias. La orden dominica y un poder de su cofradía en 1606». Anuario del Instituto de Estudios Canarios, núm. IL (2004-2005), pp. 33-40.
RODRÍGUEZ MORALES, C. (2009). «Espejos marianos. Retratos y retratistas de la Candelaria». En RODRÍGUEZ MORALES, C. (coord.). Vestida de Sol. Iconografía y memoria de Nuestra Señora de Candelaria. La Laguna: CajaCanarias, pp. 30-57.
RODRÍGUEZ MORALES, C. (2016). Todo es de plata. Las alhajas del cristo de La Laguna. Tenerife: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
RODRÍGUEZ MOURE, J. (1935). Guía histórica de La Laguna. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios.
RODRÍGUEZ MOURE, J. (1991). Historia de la devoción del pueblo canario a Ntra. Sra. de Candelaria [1913]. La Laguna: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife – Ayuntamiento de Candelaria [segunda edición].
RODRÍGUEZ, G. (1994). La platería americana en la isla de La Palma. Ávila: Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias.
RODRÍGUEZ, G. (1996). Platería litúrgica en Tijarafe. Ayuntamiento de Tijarafe [inédito].
ROMERO, L. (1984). «Orfebrería habanera en las islas canarias». Universidad, núm. 222, pp. 390-405.
Siglas empleadas
ABP: Archivo Brier y Ponte. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife
AHPT: Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife
AHRP: Archivo de la Esclavitud y Hermandad del Santísimo Rosario. Archivo Parroquial de El Salvador. Santa Cruz de La Palma
ALM: Archivo Lorenzo-Mendoza. Archivo Histórico Municipal de Los Llanos de Aridane
ALVM: Archivo Lugo-Viña y Massieu. Archivo General de La Palma
AMLL: Archivo Municipal de La Laguna
AMP: Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma
APA: Archivo Parroquial de San Juan Bautista. Arucas
APAF: Archivo Parroquial de Antigua. Fuerteventura
APBA: Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol. Breña Alta
APCO: Archivo Parroquial de la Concepción de La Orotava
APEP: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Santa Cruz de La Palma
APLA: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios. Los Llanos de Aridane
APM: Archivo Parroquial de San Blas. Villa de Mazo
APMS: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Montserrat. Villa de San Andrés y Sauces
APNP: Archivo de Protocolos Notariales de La Palma. Archivo General de La Palma
APP: Archivo Parroquial de San Amaro. Puntagorda
APSA: Archivo Parroquial de San Andrés. Villa de San Andrés y Sauces
APSMG: Archivo Parroquial de Santa María de Guía
APSNP: Archivo Parroquial del Santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Santa Cruz de La Palma
APSP: Archivo Parroquial de El Salvador. Santa Cruz de La Palma
APSPT: Archivo Parroquial del Santuario de Nuestra Señora del Pino. Teror
PN: Protocolo Notarial
Notas
